Esta última semana he tenido la oportunidad de participar en una mesa redonda sobre la despoblación en el Centro Segoviano de Madrid. Allí analizamos y debatimos sobre esta cuestión capital para nuestro país y la provincia de Segovia, y escuchamos también las aportaciones de los asistentes. La despoblación del medio rural constituye hoy el mayor problema político de ámbito territorial que afronta el Estado español. Lleva asociadas realidades muy duras: el envejecimiento de la población, el éxodo juvenil, la escasez —cuando no ausencia— de servicios básicos, el deterioro de la calidad de vida para quienes aún residen en estos lugares, el abandono del patrimonio natural y cultural, y la pérdida de costumbres y tradiciones que se han transmitido durante generaciones. Y, sobre todo, nos rompe el corazón a quienes crecimos y jugamos de niños en esas calles de los pueblos que hoy languidecen día tras día.
El problema afecta a lo que algunos denominan España vacía —término popularizado por Sergio del Molino— y otros prefieren llamar España despoblada, como apuntó uno de los ponentes. Se trata del 53 % del territorio nacional, en el que apenas vive el 10 % de la población (el 16 % si incluimos sus ciudades). Esta situación debería tratarse como un auténtico problema de Estado, pero no ha sido así. La realidad evidencia la inacción y la inconsistencia de las políticas de la UE, del Estado, de las comunidades autónomas, diputaciones y municipios. Y cabe preguntarse: ¿para qué han servido los 20.000 millones de euros invertidos —o gastados— desde 2007 en programas vinculados a este ámbito?
La emigración del medio rural hacia las ciudades es un fenómeno común en toda Europa. Comienza en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, y se acelera tras la Segunda Guerra Mundial. En España, entre 1950 y 1970, millones de personas emprendieron el viaje de ida impulsadas por el desarrollismo económico. En apenas dos décadas, gran parte de la España rural perdió aún más población hacia zonas urbanas en acelerada expansión, donde la calidad de vida tampoco resultó ser la deseada. Hoy, Madrid —que ocupa apenas el 1,57 % del territorio nacional— concentra el 13,5 % de la población; más que toda la España despoblada. Y el corredor mediterráneo absorbe más de 14 millones de habitantes.
La densidad media española, 93 hab./km², contrasta con los 22 de Segovia o los 9 de Teruel. El problema se agrava cada día. Los últimos datos del INE para la provincia de Segovia son elocuentes: en 2024, 106 de sus municipios han perdido población y en 183 ha habido más defunciones que nacimientos. Sólo la inmigración podrá sostener el equilibrio demográfico y responder a este desafío. Para 2054 se estima que la población de origen español representará apenas el 64 % del total, lo que configura un nuevo paradigma cultural que ya estamos viviendo.
La cuestión es qué hacer para paliar —o revertir— los efectos de la despoblación. Los países europeos que han logrado frenar parcialmente este fenómeno han actuado mediante planes de desarrollo diferenciados para cada zona, huyendo de soluciones globales. En España, las actuaciones del Gobierno y de las comunidades autónomas desde 2010 —tras una Ley de Desarrollo Rural Sostenible aprobada en 2007 pero desactivada por la crisis de 2008— se han caracterizado por ser esfuerzos más reactivos que transformadores; más fragmentados que integradores; más programáticos que pragmáticos. No hemos contado con un proyecto capaz de conectar empleo, vivienda, industria, servicios públicos y ordenación del territorio. Y han faltado tres elementos esenciales: presupuestos estables y plurianuales; acciones integradas y medibles, no dispersas; y una gobernanza real con los municipios.
El resultado es evidente: fracaso. Las medidas adoptadas y los recursos movilizados no han invertido la tendencia. El 80 % de los municipios sigue perdiendo población. Necesitamos objetivos claros y medidas anuales inscritas en un plan integral: no bastan las subvenciones dispersas para resolver problemas estructurales. En provincias como Segovia es imprescindible disponer de un proyecto económico y residencial propio, diferenciador y urgente: sin industria, sin vivienda asequible y sin conectividad garantizada, hablar de repoblación es mera retórica.
Revertir la despoblación en territorios donde no existe un mercado capaz de casar oferta y demanda exige planes indicativos que permitan segmentar zonas, diseñar polos de desarrollo industrial, dotarlos de servicios logísticos y generar las infraestructuras necesarias en un horizonte que, por definición, no será corto. Se necesita un enfoque transversal, profesional y estable, apoyado en la colaboración público-privada y orientado a implantar empresas motrices en cada zona, con continuidad al margen de los vaivenes políticos.
Las administraciones, en sus distintos niveles, deben facilitar las condiciones necesarias para promover y consolidar servicios logísticos que respalden estos proyectos. Y todo ello debe ir acompañado de un marco fiscal singular, tanto para emprendedores como para los propios residentes de estas zonas deprimidas, que incentive la inversión y recompense el esfuerzo de mantener vivo un territorio que necesita presente y futuro. Un reto difícil, sí, pero no imposible. Y que exige, más que nunca, el concurso inteligente y coordinado de todos.
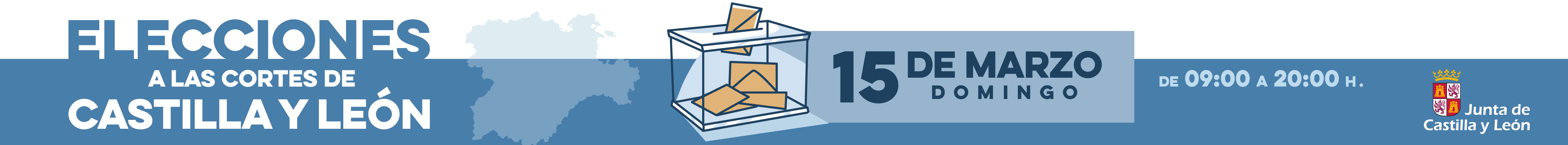





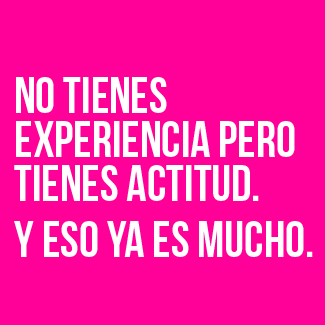



































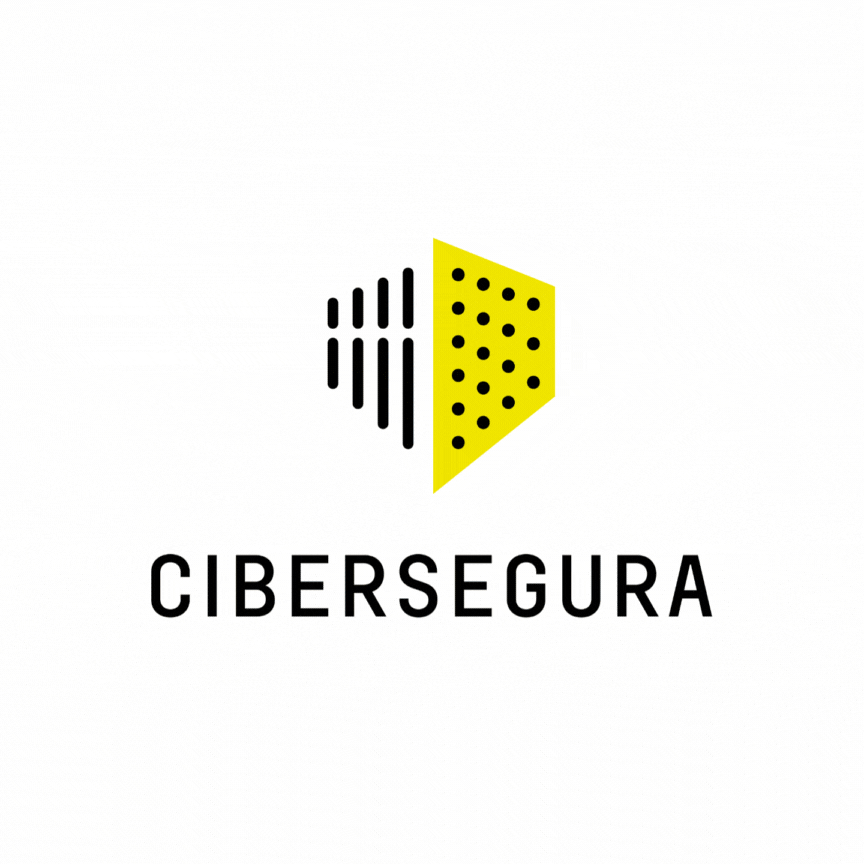



29 noviembre, 2025
Sin duda, este es el mayor problema de Castilla y León, también de Segovia. Qué ha hecho la JCyL? Nada. Qué ha hecho la oposición del PSOE? Llorar y echar la culpa al PP. Estoy de acuerdo con Juan Luis que este es un toro muy grande para los políticos. Si de verdad se quieren buscar soluciones hay que apostar a largo plazo por el trabajo de un grupo de técnicos que planeen las actuaciones, atraigan inversiones y consigan que las administraciones creen infraestructuras. Puede ser buena idea crear un consorcio de gestión dónde los políticos no metan el hocico, sino que pidan resultados al equipo técnico.
29 noviembre, 2025
Abrir las puertas a Madrid .
La solución está al otro lado.
30 noviembre, 2025
La solución la tenemos delante de nuestras narices y no la vemos. Madrid es la principal causa de la España vaciada.
Segovia cuenta con una autovía que forma parte de la columna vertebral española, una pieza estratégica para la logística uniendo la capital con los puertos nortes, pero la administración únicamente apuesta por la creación de polígonos industriales en los alrededores de la Capital segoviana obligando a los pocos jóvenes que aún quedan en los pueblos a marchar a la ciudad en búsqueda de oportunidades mientras que se les llena la boca de babas con la creación de proyectos nefastos que en lugar de fiJar población contribuyen a la acción contraria como puede ser el fomento de macrogranjas y las plantas de biometano, se piensan que vivir en un pueblo es sinónimo de comernos las mierdas que nadie quiere.
29 noviembre, 2025
Muy buena la foto del abuelete con la boina y la chaqueta de Policía Local.
29 noviembre, 2025
Es insostenible 205 municipios, CONCENTRACION .EL Corazón se les rompe a los adolescentes y juventud sin futuro, tener un “cuéntame como paso” para el verano no nos lo podemos permitir, pensemos con sentido común.
30 noviembre, 2025
El problema de España desde finales de los 90, sobre todo en la última década, es que se ha jugado a la política de corto plazo, repleta de gestos y humo, para seguir ganando elecciones y conservar el poder. Este ha sido el único objetivo. Y después nos dicen que viene el coco.
30 noviembre, 2025
Hola Juan Luis. El tema es muy interesante para mi. Trabajo a largo plazo y no medidas coyunturales.
30 noviembre, 2025
Muchas gracias Manel. Un fuerte abr