Me van a permitir que vuelva a las andadas y en vez de hablarles de fiscales, chistorras, ventorros y de Soto del Real, hoy les cuente algunas escenas cotidianas.
*Subo al metro de noche y me siento al lado de dos chicas que vienen de la cena navideña de la empresa. No tendrán ni 24 años y deduzco que son becarias. La verdadera noticia a priori es que van sobrias: un logro en esos festejos corporativos en los que hay buenas palabras, plurales mayestáticos saliendo de la boca del director/a, promesas para un futuro que nunca termina de llegar, algún lío que el lunes será carne de portada del Hola de la oficina y rajadas de las gordas en los baños. El caso es que ambas están contentas y una de ellas se da cuenta de que no ha abierto el sobre que han dejado a cada empleado en su mesa. Por un momento le deseo que sea un cheque con la paga extra que ningún trabajador en prácticas cobrará jamás. La chica lee en alto la tarjeta que le ha escrito su supervisora. Esta, con palabras muy cariñosas, viene a decirle que está encantada con ella, que ha convertido su inexperiencia en virtud, que su actitud es digna de ejemplo, que contagia su alegría al resto del equipo y le vaticina un futuro más que prometedor.
El final de la nota lo lee llorando y su amiga celebra el contenido dándole un abrazo, casi como si se la hubieran escrito a ella misma, como si una hubiera metido el gol en la final del Mundial y la otra le diera el pase para empujar el balón. Se despiden en una parada y pienso que qué bien le va a ir a esa joven si tiene a su lado una amiga que brilla por su empatía y a una jefa justa que dedica su tiempo a motivar y a reconocer sincera el trabajo. Alguien que entiende que el liderazgo no es machacar a los de abajo sino motivarlos, enseñarlos y hacerlos crecer.
*Un matrimonio de unos sesenta y cinco años camina por la calle. Él va como tres metros por delante y ella lo llama a gritos por su nombre. Antes de que pronuncie otra palabra ya deduzco cuál es el motivo de su enfado: —pero espérame, Manolo, por dios, ¡que parecemos desconocidos! —le regaña. Estoy sentado en las escaleras del campus y me dan ganas de sumarme a la causa, —joe, Manolo, que vais al mismo lugar, no tengas tanta prisa—, pero lógicamente me callo y observo cómo el hombre reduce la marcha, se pone a la altura de su señora esposa y cuando al minuto ya los veo a lo lejos le vuelve a sacar los mismos tres metros.
Yo, de pequeño, hacía algo así con mi hermano algunas veces en la cuesta de san Juan camino al colegio. Aceleraba el paso imaginando que estábamos en el Tour de Francia y que los segundos que le sacara al cruzar la meta, que era la puerta verde de las Concepcionistas, serían claves para llegar primero a la etapa final de los Campos Elíseos. A ese tipo de chorradas dedicaba mis esfuerzos mentales antes que hacerlo a las matemáticas, así que no puedo evitar imaginar que el pobre Manolo lo único que quería era ponerse también el maillot amarillo y que por eso no esperaba a su mujer.
*El otro día me metí sin querer en casa ajena. Estaba en la urbanización de un amigo donde los chalets adosados son relativamente parecidos, salí a hablar por teléfono y cuando volví en vez de acceder al 47 lo hice al 48. Creo que, de todas las casas de la urbanización, las dos que tienen la entrada más diferente son esas, pero yo iba pensando en mis cosas, que tienen que ver con estar en Babia, y como vi dos bicicletas en el patio de la entrada y en casa de mi amigo también había dos, consideré que el resto de elementos que podrían alertarme de mi error, como el propio número, el tamaño y la disposición de la entrada, los sofás de la terraza, las escaleras y demás, ya eran tema menor.
El caso es que la llave estaba puesta en la cerradura y entré sin dar al timbre. Cerré por dentro y algo empezó a sonarme raro —he estado en la casa de mi amigo unas veinte veces, por si algún misericorde lector me defiende creyendo que era la primera—, y ya cuando giré para entrar al salón caí por fin, después de 17 señales y de un recibidor en las antípodas del otro, que aquel hogar estaba sufriendo un allanamiento de morada de garrafón. En los tres segundos que tardé en salir de allí rezando para que no me viera nadie imaginé finales tan diversos como que venía la policía, que me acusarían de que faltaba algo valioso o que abría un armario, me ponía las pantuflas y la bata del dueño y me tumbaba en el sofá. Cualquier opción era más lógica antes de que alguien con dos dedos de frente entendiera por qué no me había fijado en las sutiles diferencias entre el 47 y el 48.
Y es que hay veces que no tengo el día y no pasa nada, siempre y cuando no cometa un delito, claro. Retrocedo y vuelvo a la casilla de salida, que ahí al menos sí sé llegar.
Feliz domingo, queridos lectores/as.
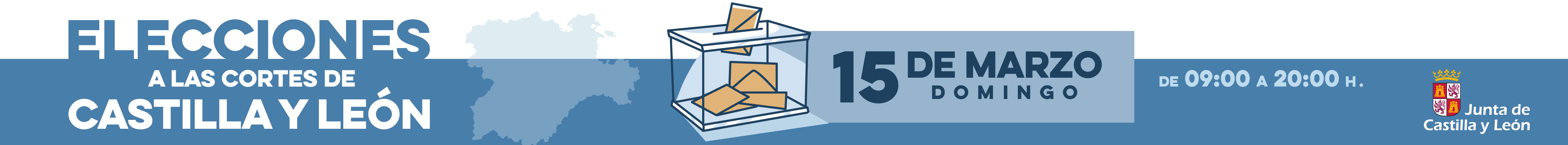





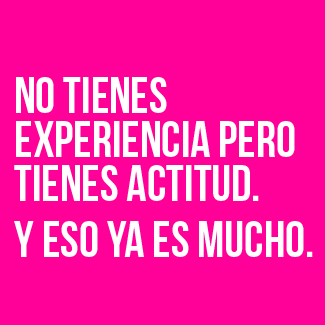



































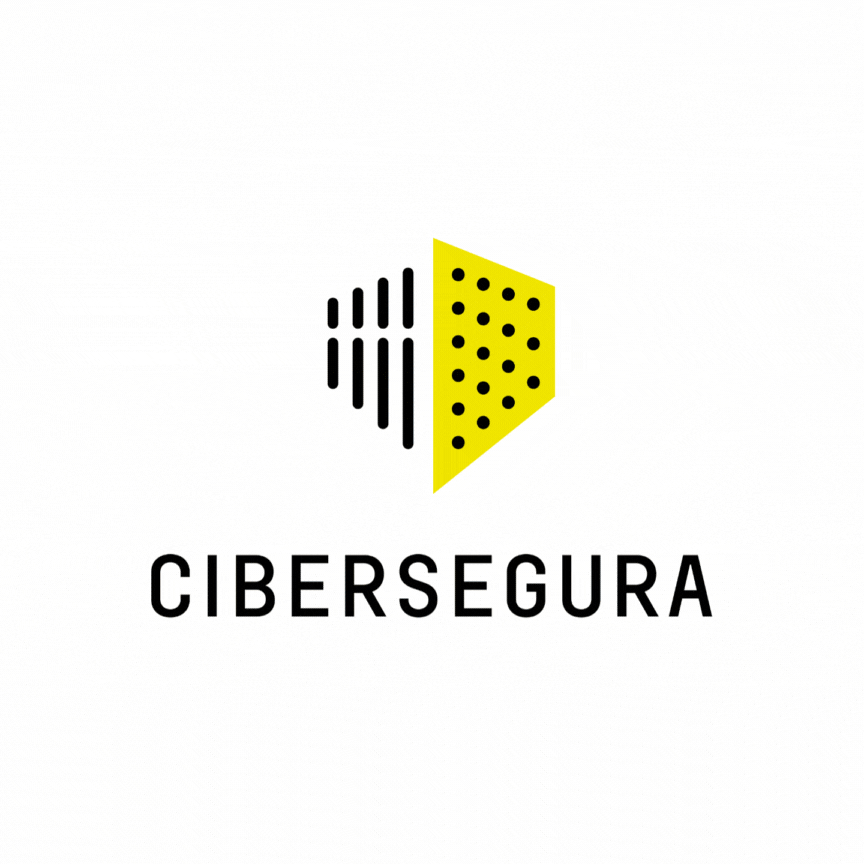



1 diciembre, 2025
Gracias Alberto por no escribir ni comentar de todo lo que apuntas al principio de tú bonito y relajante trabajo literario. La verdad es que de todo lo otro estamos más que servidos, yo diría que estamos hasta “el pico la boina”, por intentar ser educado. Sobre lo que referías tú, y a lo que me refiero yo, ya hay demasiados tertulianos televisivos y radiofónicos que viven de ello y opinan como si sentasen cátedra en cada reflexión. Que con su pan se lo coman.
12 diciembre, 2025
Opino igual. Lo cotidiano, lo que vivimos el común de los mortales, tiene más que ver con estas colaboraciones tuyas relajantes y cargadas de humor que on el aluvión de noticias con que nos desayunamos cada día, y no digo cómo las versionan los medios informativos de una una u otra tendencia, cosa que tengo la mala costumbre de contrastar para comenzar el día, y las controversias a qué dan lugar siempre en tono faltón e insultante desde los mal altos estamentos que nos representan a la opinión pública.
Se supone que vivimos en un país democrático y existen unos contrapoderes que son (o debieran ser) libres. Dejemos que actúen y votemos cuando corresponda y “tengamos la fiesta en paz”, que con tanta arenga ya no la tenemos ni en las reuniones familiares ni en las de amigos.
Y Felices Navidades