El otro día mi sobrino de diez años me dijo muy serio, sentado en el respaldo de un banco y mirando fijamente al horizonte, que no quería hacerse mayor. Algo sospecha. Le respondí que no tuviera prisa, que a esa edad hay un mundo interminable de posibilidades que a él se le pasarán despacio.
Uno no se vuelve adulto cuando lo decide, ni al alcanzar bachillerato o al matricularse en la universidad, ni cuando llega a los 18 y oficialmente le avisan de que ya lo es —puede echar una papeleta en una urna cada cuatro años y sacarse el carnet, huye mientras puedas—, ni sobre todo cuando sus padres le empiezan a decir que deje de hacer el tonto y comportarse como eso, como un adulto, porque esa frase la usan como un arma de destrucción masiva. De todas, esta última es la peor, porque te avisa que en todo lo que está por venir no hay cabida para eso, para hacer el chorra, que es a lo que creíamos que habíamos venido al mundo.
Lo que le vuelve a uno definitivamente mayor es la relación que tiene con el verano. Cómo pasa de mirarlo como un período infinito de tres meses de aventuras y calle a una franja humanitaria de dos semanas entre trabajo y vuelta al trabajo, ese momento en el que en Antena 3 Matías Prats da unos consejos para que la depresión postvacacional no mande a más de uno al psicólogo antes de deshacer las maletas. Cada generación tiene una forma común de recordar sus veranos de la infancia y la adolescencia. Lo único que cambia es el escenario.
Para los que crecimos antes de que las pantallas nos agacharan la cabeza, recordar el verano huele a interminables horas en la calle, a mirar el calendario y engañarse creyendo que septiembre no era una opción. A desayunar viendo series americanas y cantando las sintonías de las cabeceras; a esperar el grito desde la calle del amigo más madrugador, que sentado en la bici y agarrado al manillar avisaba de que la casa solo se pisaba para dormir y comer; a encontrar colegas nuevos, de esos que cuando llegaba el otoño se hacían juramentos de verse durante el invierno, aunque fuera imposible porque en las pandillas estivales, construidas con retales de otras pandillas, no tenía sentido juntarse con abrigo y horarios que cumplir.
También aquellos veranos tenían el aroma de los secretos que escondían las casas de los abuelos, cajones y armarios cerrados que no se debían abrir, motivo suficiente para hacerlo; a ir a por el pan, pellizcarlo y quedarse con las vueltas; a cromos de fútbol; propinas que gastar en helados que consumir rápido para comprobar si había premio; a padres protestando de que no nos veían el pelo; a sobremesas de ciclismo gritando a Perico y a Induráin que no miraran atrás; a bocadillos kilométricos que no engordaban; a acercarse al chaval tímido que estaba solo y decirle que si se apuntaba a una pachanga; a pachangas que solo terminaban cuando la noche no dejaba reconocer quién era compañero y quién rival; a la fuente de piedra donde algunos metían todo el morro; a chicas mirándonos a lo lejos en una distancia que creíamos insalvable; al valiente del grupo que se acercaba a ellas y allanaba el camino de los torpes; a los «¿de dónde eres?» que rompían el hielo de cualquier presentación; a los primeros besos, los que se daban y los que se imaginaban, que eran la mayoría; a cortes de digestión de los que todos conocíamos a alguien que conocía a otro alguien que le había dado uno; a ventanillas abiertas del coche jugando a ser aire acondicionado.
Los veranos sabían a verbenas observando a los adultos hacer cosas de adultos; al amigo que empezaba a fumar y provocaba una distancia insalvable con el resto; al pueblo; a su gente reuniéndose en las puertas de las casas con abanicos, alegría y sin sueño; a murciélagos y salamanquesas; a cloro y avispas, al forastero fanfarrón contando historias que nadie podría comprobar; a palomitas del cine de verano, a música de radiocasete, al agorero que se ponía la primera sudadera por la noche, a negociación sobre la hora de llegar a casa; a abuelos poniéndose de nuestra parte contra el enemigo parental…
Y para que eso sucediera, en la juventud el verano tenía que saber sobre todo a despedida, porque es la única estación del año que en cuanto empieza ya está terminando. Tenía que saber a despedida para contar las horas que faltaban para el siguiente, porque los otros nueve meses eran la excusa para arrancar la cuenta atrás, fantasear con nuevas aventuras, escuchar el último timbre del curso y querer que todo siguiera en el mismo lugar. La única condición era no hacerse mayor.
Feliz domingo, queridos lectores/as.


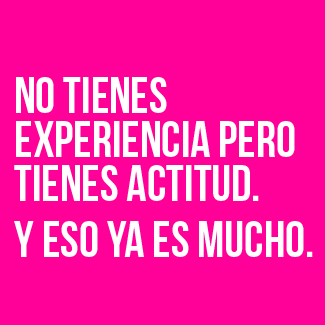





































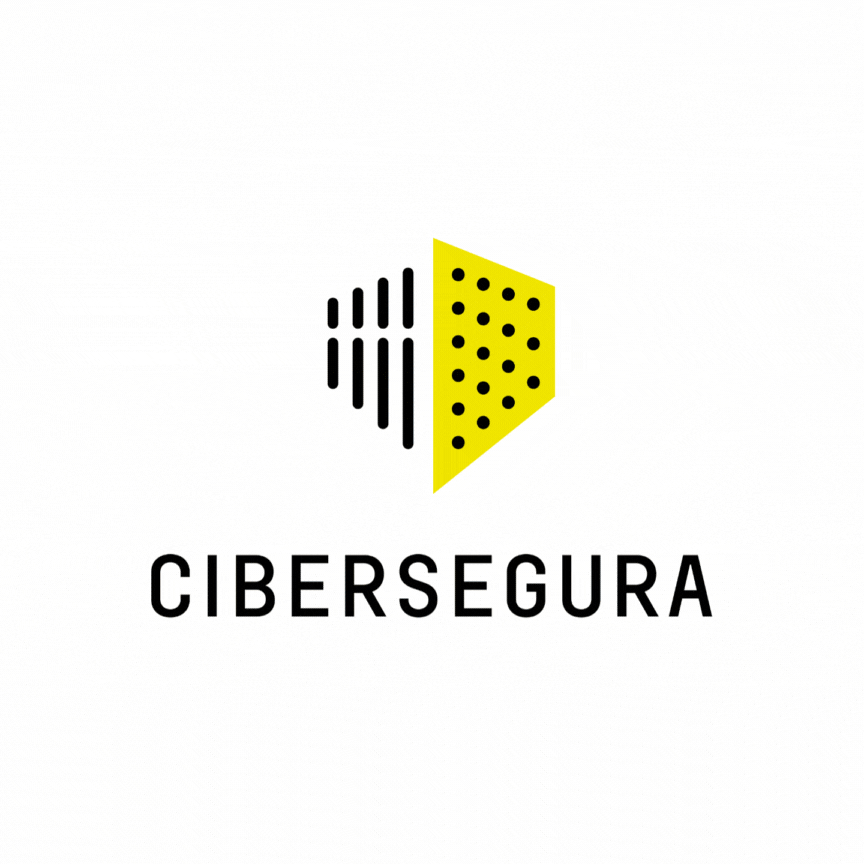



Últimos comentarios