Los medios de comunicación se hacen eco estos días de las nuevas grabaciones conocidas del caso Ábalos —a cada cual más esperpéntica—, del cansino affaire de Begoña Gómez, de los avatares fiscales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de sus efectos colaterales; y, a nivel provincial, de las presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de La Granja de San Ildefonso por contrataciones discrecionales, adjudicaciones sin licitación y subvenciones concedidas, en las que uno de sus anteriores regidores es protagonista absoluto, aunque también salpican al actual; así como de la dimisión —que no cese— de la teniente de alcalde y concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Segovia por su quiebra de la transparencia al no poner en conocimiento la construcción de dieciocho trasteros sin licencia a través de una sociedad de la que fue administradora, ni declarar su actividad empresarial durante su etapa como concejala.
Son los temas que hoy ocupan las conversaciones de españoles y segovianos, y que vuelven a poner sobre la mesa un problema estructural: la falta de responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y en el compromiso con la transparencia, así como la creciente distancia entre la ética que se proclama y la que realmente se practica.
En teoría, la política debería ser el ejercicio más noble del servicio público. Si se llega a ella con la vida resuelta —como ya he recordado en esta tribuna—, mejor. A la política se viene a servir, no a servirse de ella. Es un principio ético que debe presidir la gestión de la cosa pública.
Sin embargo, los últimos episodios muestran que, en demasiadas ocasiones, se ha convertido en un terreno donde la opacidad, la impunidad y la autodefensa partidista pesan más que la rendición de cuentas. Lo vemos a nivel nacional, autonómico y local. Las instituciones que deberían ser espejo de ejemplaridad acaban reflejando lo contrario: intereses personales, falta de controles reales y una preocupante indiferencia hacia lo que significa manejar dinero público.
Si se acude a los códigos éticos de los dos grandes partidos españoles, PSOE y PP, se puede observar que, en ambos casos, se trata de documentos correctos, repletos de principios bien redactados, pero meramente testimoniales. Bien es cierto que el Código Ético y de Conducta del PSOE supera en contenido, alcance y ambición política al del PP. Se aprueban para proyectar una imagen de compromiso, pero carecen de recorrido práctico. Son un mensaje hacia la sociedad, no un compromiso exigible. La consecuencia es que los ciudadanos perciben la ética como una pose, no como una conducta.
La reacción de los partidos ante los escándalos es casi siempre la misma: negar, retrasar o desviar la atención. Cuando un cargo público es señalado o imputado, la respuesta no suele ser la asunción de responsabilidades, sino el ataque al adversario político. Se instala así una estrategia del “y tú más” que desprecia la inteligencia de la ciudadanía y agrava el descrédito institucional.
En lugar de dar ejemplo, se defiende lo indefendible; en lugar de asumir errores, se cambia el foco, como hemos podido comprobar en la rueda de prensa que los socialistas convocaron en su sede de Segovia para justificar la renuncia de su procurador en Cortes, echando la culpa a la oposición, aunque esa actitud contribuya a amplificar y agravar la percepción pública del problema. Y, si interesa, se hace de la necesidad virtud, aunque sea contraria a los principios y valores que deben presidir la acción política en un Estado democrático. La consecuencia es una profunda desconfianza hacia la política, que mina la credibilidad del sistema democrático.
El problema no es solo ético, sino estructural. En demasiadas instituciones —ayuntamientos, diputaciones o entes autonómicos— la transparencia es un eslogan más que una práctica. Los portales de transparencia, cuando existen, son incompletos, farragosos o están desactualizados. La información relevante —pagos a representantes, dietas, gastos de representación o subvenciones concedidas— rara vez está disponible o se presenta de manera que el ciudadano pueda entenderla. Y sin transparencia no hay control, y sin control no hay responsabilidad.
Es necesario dar un paso más. Diputaciones y ayuntamientos deberían publicar, de forma accesible y regular, todos los desembolsos que realizan a favor de sus representantes públicos, así como los gastos derivados del ejercicio de sus funciones. En esta misma línea debería manifestarse la gestión de los diferentes partidos políticos, que no dejan de ser instituciones financiadas mayoritariamente con recursos públicos. Los cargos electos, por su parte, deberían rendir cuentas con precisión sobre el uso de esos recursos. No se trata de fiscalizar la política desde la sospecha, sino de dignificarla desde la ejemplaridad. La confianza ciudadana no se recupera con discursos, sino con hechos verificables.
La ética pública no puede depender de la voluntad de cada partido o de la conveniencia del momento. Debe institucionalizarse mediante mecanismos reales de seguimiento, control y consecuencias. Sin ellos, la regeneración democrática será solo un titular.
“El dinero público no es de nadie”, decían algunos. Pero, en realidad, es de todos, y eso lo convierte en sagrado. Gestionarlo exige respeto, prudencia y ejemplaridad. No basta con ser legal; hay que ser decente. Solo cuando los responsables públicos asuman esta premisa y los partidos la apliquen sin excusas, podremos hablar de una política verdaderamente al servicio de la ciudadanía y no de sí misma, como estamos comprobando en los casos enumerados, que generan desafección y descrédito hacia la política como servicio público.



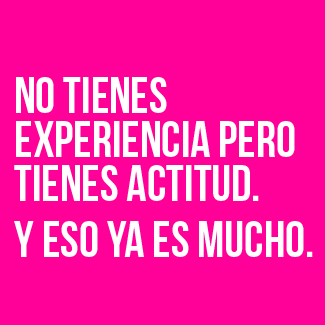

































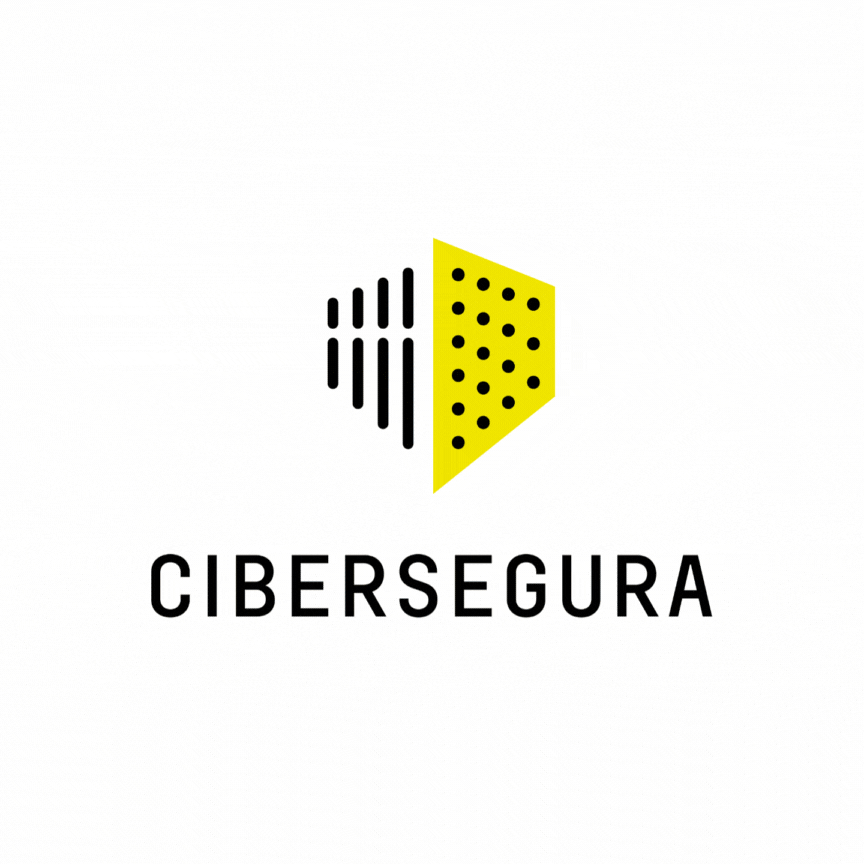



18 octubre, 2025
Excelente artículo señor Gordo.
El político que la haga que la pague, incluso con su patrimonio personal. Verás como así cambiarían las cosas.
18 octubre, 2025
No es lo mismo la malversación y prevaricación sobre recursos públicos, que la ocultación de información de las actividades profesionales o personales. La gravedad de lo primero es mucho mayor, que la de lo segundo que también rompe los principios éticos, pero no juega con nuestros recursos. Creo que esto el antiguo alcalde de La Granja y el prepotente Aceves no quieren entenderlo. Tenemos un problemas con la cultura política de estos listillos que sólo buscan su apego al cargo y la notoriedad
18 octubre, 2025
Hombre, el que preside hoy el país adquirió dos pisos con dinero de la prostitución de su suegro y llegó a ser presidente llevando en su coche durante meses de campaña a Ábalos, Cerdán y Koldo. No hay ética, ni vergüenza, ni respeto a las leyes. Todo vale para trincar. Ni siquiera habían trabajado en algo decente antes. Pero tambíen es culpa de los votantes, que les votan con placer, sabiendo lo que son.
19 octubre, 2025
Buen artículo y muy concreto en materia de que la trasferencia en la gestión de recursos públicos y el necesario sometimiento del político al control por las instituciones en las que desarrolla su actividad.
Creo que ayudaría al cambio necesario, la apertura de las listas en los procesos electorales.
Hoy todos los cargos forman parte de un “grupo de personas”, ni siquiera un partido,sometidas a la persona que les nombra que no pueden disentir y que pierden la individualidad en beneficio del aborregamiento que se observa hoy en nuestra política
19 octubre, 2025
Le sugiero a usted Sr. Gordo que dedique el próximo artículo a la vivienda. De esta forma el actual secretario gral del Psoe de Segovia podrá al menos visualizar el contenido de lo que va la política en esta materia. Ayer nos llegó a anunciar actuaciones en materia de vivienda cuyo alcance no pasó de echar la culpa al app de lo que sucede. Es un jeta.
19 octubre, 2025
Es difícil estar en desacuerdo con el argumentario del autor. Por otra parte la malversación falta de transparencia o la corrupción no están castigadas suficientemente en las urnas. Ahora bien, las calumnias, exageraciones, mentiras o medio verdades para desprestigiar al contrario-oponente son tan frecuentes que los ciudadanos acaban hartos y desmoralizado y sin saber la verdad. Los propios agentes de la vida pública son muchas veces culpables de esta situación. Podemos recordar el caso de Demetrio Madrid, de qué modo se acabó con la vida pública de un ciudadano inocente