Cuando uno sobrepasa los cuarenta y al hacer deporte empieza a dolerle partes del cuerpo desconocidas, llega el momento de tomar decisiones. Estoy convencido de que los de cuarenta (y pico) protestamos por más cosas que los de cincuenta; no tengo pruebas, pero ellos seguro que se han acostumbrado a las molestias, como Rafa Nadal, y van tan pichis a hacerse sus rutas de bici, sus partidos de pádel o lo que se tercie con tal de salir de casa y ganarse la cervecita mañanera.
En el anterior número de esta innombrable sección les relataba cómo me retiré del fútbol. Lo hice más al estilo Iniesta que al del manacorí: en plan ganándome a pulso que la gente me preguntara extrañada «ah, ¿que seguías jugando todavía?» Pero hoy cambio de tercio y vengo a contarles cómo me jubilé de correr maratones. Así leído, ustedes pensarán que he participado en treinta o cuarenta y que he cruzado el mundo pateando carreras como quien va a por el pan en chándal. La realidad es que he corrido solo tres y con tres denominadores comunes: inscribirme un año antes, cuando correr cuarenta y dos kilómetros en mi mente parecía una buena idea, una deficiente preparación y terminar cada una asegurando que nunca más me pondría unas zapatillas de deporte a no ser que fuera para bajar la basura por la noche. Pero siempre llegaba un amigo a provocar, alegando que cuándo iba a tener yo la oportunidad de correr junto al Foro romano o por los Campos Elíseos. Me imagino que a Pedro Delgado o a Induráin un colega les dijo lo mismo y acabaron allí con el maillot amarillo.
Ya en mi primer maratón, en Valencia, debí hacer caso a las señales. Aún no era cuarentón, pero me comporté como tal y a falta de ocho kilómetros me dio una pájara que me obligó a tomar una de las decisiones más importantes de mi vida: pararme y volver al hotel, que estaba únicamente a dos kilómetros, o tirar para adelante y rematar los ocho que quedaban. Por alguna extraña desconexión cerebral calculé que estaba más lejos el hotel que la meta, así que seguí mi camino clamando contra el momento en que se me ocurrió apuntarme. Cuando quedaban cuatro kilómetros me paré a descansar y un grupo de chicas, que celebraba una despedida de soltera, me dio conversación como si estuviéramos en la barra de un bar hasta que me reincorporé al circuito. Me habría casado con cualquiera de ellas con tal de que me hubieran librado de los cuatro mil metros que me quedaban. Al final terminé y en la foto de la llegada se me puede leer en los labios que como broma había estado bien, pero mi amigo Rafa vino dos meses después diciendo que si no tenía nada que hacer dentro de un año, nos íbamos a Roma a correr otro maratón. Creo que le dije que sí porque yo no esperaba vivir tanto.
De aquella lo que peor recuerdo es que cambiaron la hora y dormí una menos, y de ahí ya no remonté. Llegué a la meta blasfemando en italiano contra el cambio horario y el ahorro de energía; desde entonces cada octubre y marzo leo los periódicos esperando la abolición de esta inhumana medida. Pero la gloria llegó en París; para qué tropezar dos veces en la misma piedra pudiendo hacerlo tres. De nuevo ahí estaba con Álex y Rafa, ahora en los Campos Elíseos, listos para empezar. Rafa me aconsejó que calentara con él, y mi respuesta fue que a las ocho de la mañana no había nada que calentar y que, como había tanta gente, los dos primeros kilómetros casi íbamos a hacerlos andando y nos servirían de calentamiento. Si les digo que a los veinte metros de empezar me dio un tirón en la espalda que me dejó doblado, creerán que exagero para hacerme el gracioso. Veinte metros fue lo que tardé en lesionarme, en segundos deben ser unos seis o siete: es lo más cerca que he estado de plantarle a los franceses en la cara un récord. Tocaba decidir si retirarme o continuar, y si me decanté por seguir fue por no tener que explicar el lunes que me había ido hasta París para correr veinte metros. Rafa aguantó los primeros veinticinco kilómetros a mi lado y ya ahí hice como en Vietnam, yo herido y él dudando si salvarse o morir conmigo. Le debí decir algo así como «vete y cuéntale al mundo esta triste historia» y lo vi alejarse. Yo iba sin reloj, pero algo me decía que no iba muy bien de tiempo cuando a falta de tres kilómetros para el final adelanté a un hombre que debía rozar los noventa años.
París fue mi despedida; aprendí la lección. Ahora me dedico a nadar. En la piscina cubierta he encontrado mi sitio. Allí, dependiendo de con quién comparta calle, unos días me siento Michael Phelps y otros Éric Moussambani, aquel simpático nadador guineano que se tiró a la piscina en los Juegos Olímpicos de Sidney con las mismas expectativas con las que yo me puse a correr distancias para las que nunca estuve preparado. Nada como conocer los límites de uno, cuando ya se han superado, para saber en qué batallas conviene no volver a luchar.
Disfruten del domingo y del otoño, queridos lectores/as.
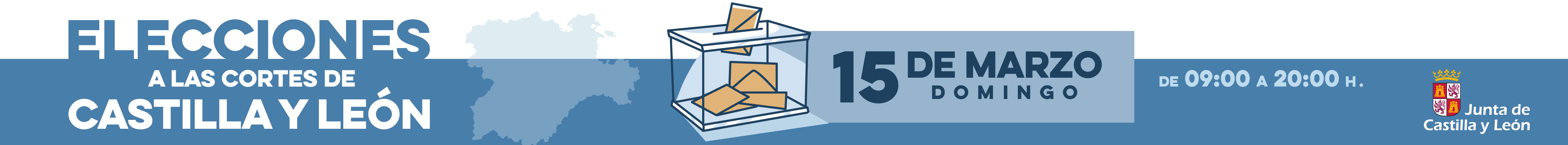






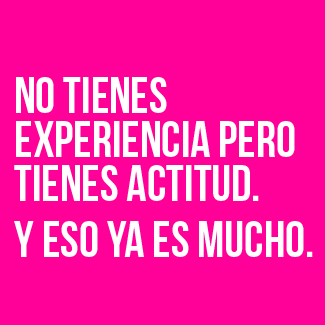




































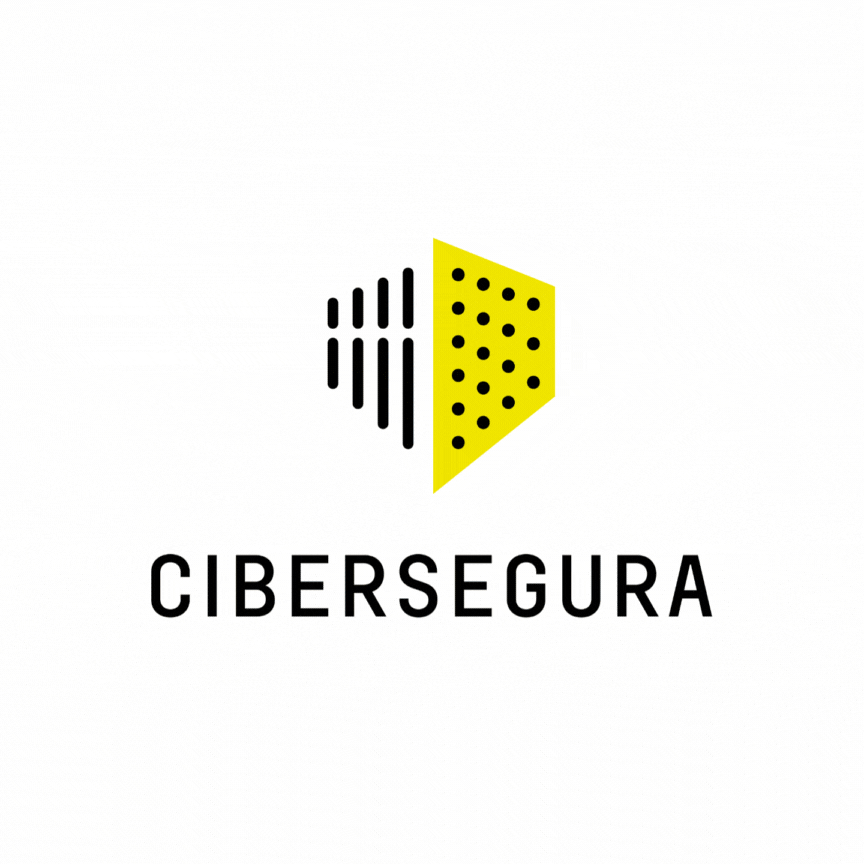



20 octubre, 2024
Eres un crack!!! Un placer leerte.
20 octubre, 2024
Maravilloso. Magnífica manera de comenzarlo el domingo.