Cuando un deportista se retira, lo primero que hace la prensa es resaltar los éxitos acumulados durante su carrera. Desde el punto de vista del lector, siempre me ha parecido la parte más aburrida del deporte —no hay tanta épica en la victoria como en un buen castañazo—, así que hoy vengo a contarles una historia de derrota crónica que sufrí durante algunos veranos en mi adolescencia, cuando las vacaciones no entendían el idioma de septiembre y los días se alargaban hasta que un grito nocturno y lejano avisaba, sin opción a la negociación, de que era hora de volver a casa.
Mis veranos, a falta de pueblo, encontraron cobijo desde niño en Baterías, instalación que se acondicionaba en parte como espacio de ocio para las familias de los militares. Muchos chicos y chicas formaban sus pandillas en función de la edad, ocupando espacios diferentes que evitaban cualquier mezcla; a dónde iba un renacuajo de catorce años a la zona de los de dieciocho. Aquellas amistades estivales tenían fecha de caducidad, lo que tardaba en llegar el nuevo curso y volver cada uno a su colegio a retomar la rutina por donde la había dejado, pero hasta entonces eran diez o doce horas diarias juntos entre baños interminables en la piscina, frontón, tenis, baloncesto, reuniones frente al televisor para animar a Induráin y explicarle a gritos cómo pedalear, bocadillos kilométricos que no engordaban y muchos partidos de fútbol sala que jugar.
En la franja de edad a medio camino entre abandonar la infancia y descubrir de qué va eso de vivir, crearse un enemigo era un requisito fundamental cuando de lo que se trataba era de aprender a perder sin pretenderlo. Una tarde, a punto de echar una pachanga sin más límite temporal que la llegada traidora de la noche, aparecieron por Baterías los hijos de los militares de la Base mixta y nos propusieron jugar un partido, pero nada de mezclarse. Para quien no entienda el contexto, los chavales de la Base eran para nosotros lo mismo que Lex Luthor para Superman, Joker a Batman o la realidad para Tezanos. ¿La causa? Ninguna, simplemente eran nuestros enemigos porque pertenecían a otro lugar, motivo suficiente. A los dieciséis años las cosas no se razonan, se viven.
Aceptamos el reto, se iban a enterar esos chulitos. Teníamos buen equipo, aunque nos faltaba portero y cada gol en contra rotábamos. En cambio, ellos siempre ponían al mismo, ahí nos colaron el primer tanto antes de empezar, venían con las ideas claras. En aquellos Barça-Real Madrid de hijos del ejército no había VAR, y por no haber no había ni árbitro; cualquier falta o penalti se negociaba más que la renovación del CGPJ, pero sin intermediarios, y a más debate más piques.
El primer día perdimos por poco, lo achacamos al factor sorpresa, para qué hacer autocrítica pudiendo culpar al sol, a que se hizo de noche antes de lo esperado o a que el poste escupió el balón hacia afuera. El segundo partido también lo perdimos, y el tercero, siempre por pequeños detalles, como se pierden las cosas realmente importantes, y cuando se acabaron las excusas estuvimos a punto de pedirles los DNI’s para asegurarnos de que todos eran descendientes directos de un militar o de lo contrario impugnar el resultado. Al acabar nos dábamos la mano igual que Judas a Jesucristo antes de sentarse a la mesa, ellos se marchaban con sus caras triunfales y nosotros nos íbamos a la máquina de refrescos a buscar explicaciones y a ver si salía alguna lata de más dándole rápido a los botones. Como premio de consolación valía.
Durante aquellos años ganamos algunos partidos, pero bastantes menos que ellos. Cuando lo hacíamos nos quitábamos un peso de encima, el que te cae cuando pierdes algo valioso y no sabes cómo gestionarlo, ya sea una pachanga juvenil, un vuelo, un trabajo o una pareja que creías que sería para siempre.
En casa y en el colegio nos educaban en que tan importante era saber ganar como saber perder, y a mí me sonaba a cuento chino; no entendía a qué se referían. Por eso nada más útil que la práctica para entender la teoría, porque en ese tiempo mis amigos y yo nos acostumbramos a la derrota y de alguna manera nos enseñó más que si hubiéramos ganado cada enfrentamiento: asumir que algo no salga como esperas, que uno no siempre se merece lo que considera, que ser el mejor sólo está al alcance de unos pocos y, sobre todo, que el proceso de llegar a algún lugar, aunque sea a una insignificante victoria juvenil, es mucho más importante que el resultado final, porque ahora cuando vuelvo atrás a contarles esto, con lo que me quedo es con lo bien que lo pasaba jugando interminables partidos con mi gente… y también con quien no lo era.
Feliz domingo, queridos lectores/as. No se tuesten mucho al sol.
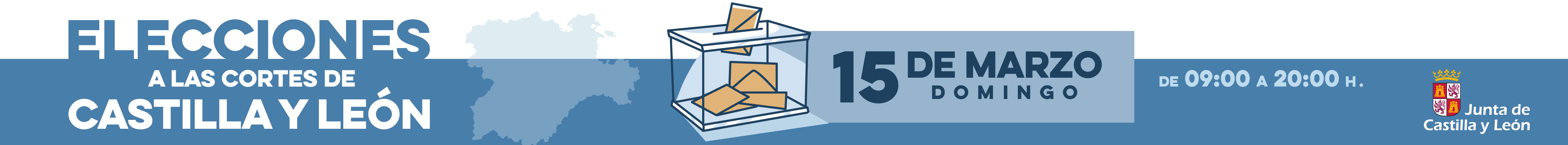






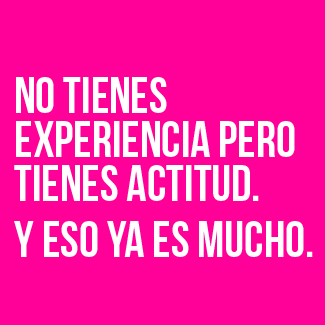




































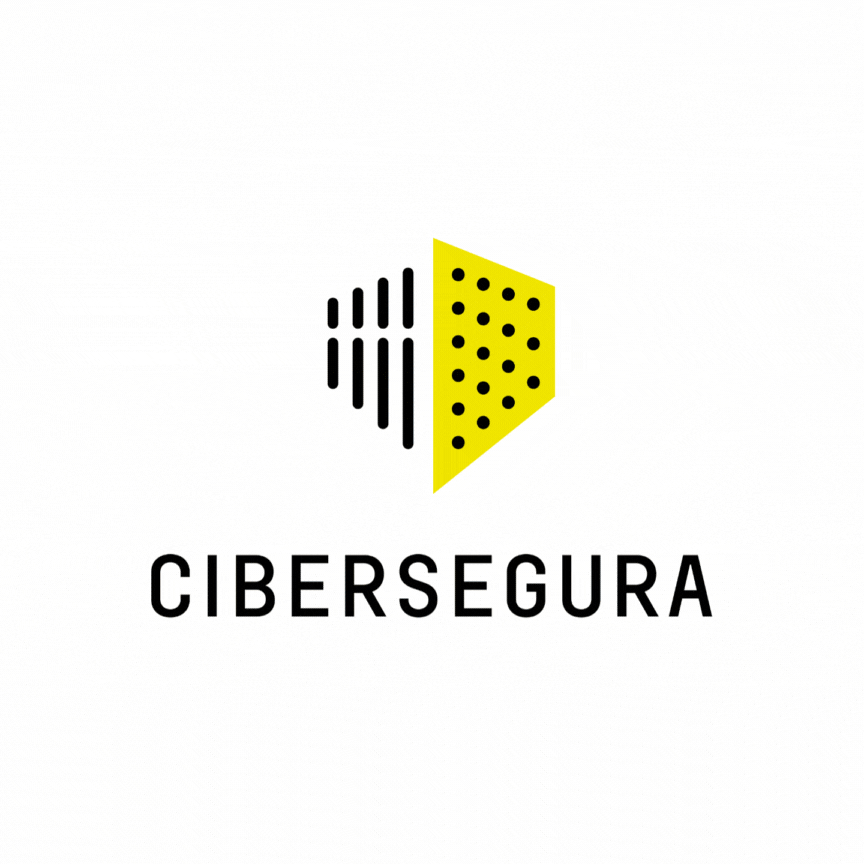



14 julio, 2024
Cómo he disfrutado este artículo, Alberto.
Yo sí que tenía pueblo, y para el caso, los de la base mixta eran los del pueblo de al lado.
Coincido en sus reflexiones sobre las enseñanzas de la derrota.
14 julio, 2024
Eres genial contando historias. Mantienes vivo el interés hasta el final. Muy entretenido y muy bien redactado.
14 julio, 2024
Bocadillos kilométricos, interminables horas de piscina,Indurain, finales de frontón, tenis, baloncesto…. Me has teletransportado al 88.
14 julio, 2024
Algunos soldadillos disfrutamos a pico y pala en los ochenta contrullendo la piscinita.