En un mundo acostumbrado a las modas y a aparentar que giramos en una rueda de novedad permanente, hay un momento en el que nos detenemos a separar lo artificial de lo real y caemos en la cuenta de que quienes de verdad aportan felicidad y tranquilidad son las personas y los lugares que siguen en el mismo sitio de siempre, ajenos a las tendencias pasajeras.
Hace algo más de veinte años, cuando empezábamos a tener dinero en los bolsillos para permitirnos una cena de Navidad que excediera del raquítico presupuesto habitual, mi amigo Álvaro comentó al resto del grupo que había descubierto un bar, ya con larga trayectoria, donde tomar las copas con buen ambiente y precios asequibles. Si solo hubiera dicho lo del precio nos habría convencido igual, lo del ambiente ya lo gestionaríamos de otra manera si jugaba en nuestra contra, pero no fue así y lo que en principio sería una visita pasajera a La Escalera, se convirtió en un punto de encuentro para mi pandilla los fines de semana, cuando quedar con los amigos no requería de más trámites que en la administración pública. Con ponernos por SMS que nos veíamos en el bar, era suficiente.
Allí nos ha recibido durante décadas, a segovianos y forasteros, José Luis Olivar, «Jose», —le robo la tilde—, haciendo que su casa fuera la nuestra y la de muchos grupos de diferentes edades que transformaron La Escalera en su cuartel general, porque cuando un bar salta por los aires las modas que mencionaba antes, hay sitio para todos, para los de veinte y los de cincuenta, y es ahí cuando se crea una comunidad con personas que probablemente no sepan los nombres de las otras, pero si preguntan por la calle de que conocen a aquel responderán que «de verlo por La Escalera».
Es verdad que si uno empieza a contar los recuerdos por décadas se da cuenta de que tiene un problema con la edad que ya no solucionará, pero a cambio se lleva de premio un saco de anécdotas, celebraciones y risas que deja el saldo a favor. «Que veinte años no es nada» cantaba Gardel, pero sí lo han sido desde ese instante en el que el bar de José se volvió hogar para los míos. En cada visita hemos tenido tiempo para las bromas, para ponernos al día con nuestra gente, compartir decisiones, piques a la máquina del trivial, planificar viajes que no siempre se cumplieron, tener discusiones sesudas como si se puede subir el Everest en chanclas… Y también convertimos La Escalera en un buzón de sugerencias para la ciudad, para la política, con debates que no iban a ningún lugar en los que se metía cualquiera que estuviera escuchando a intentar arreglar el mundo o al menos a darle un diagnóstico coherente, aunque creo que nunca nos fuimos a casa con una idea mínima de cómo hacerlo. Tras todo ello estaba José en la barra, entre copas, pinchos, partidos en los que remontaba el Madrid en Champions —y qué regalo de despedida la final de la Eurocopa este verano—, conociendo a cada uno de sus clientes por su nombre, porque con levantar un dedo ya sabía lo que queríamos. Puntualmente, no lo negaré, hasta recurrimos a él como “Celestino” con alguna clienta que nos gustaba, porque cuando uno se enmarca en una misión suicida de imposible victoria, es más fácil si hay otro en primera línea de batalla para amortiguar la derrota.
También La Escalera fue refugio durante el Covid. Con cuatro mesas bastaba para hacer una trinchera, para que el rato que estuviéramos allí desconectáramos de lo que pasaba afuera: del número de contagiados, de las previsiones negativas, de vacunas que de repente simulamos conocer, de previsiones fantasiosas que avisaban de que saldríamos mejores… de mirar el reloj porque a las ocho sonarían las campanas y debíamos volver al confinamiento.
En una época como esta en la que confundimos progreso con replicar en cada ciudad el mismo paisaje hasta arrebatarlas de su personalidad, son locales como La Escalera los que todavía recuerdan que hay negocios con encanto propio que no aceptan imitaciones sencillamente porque no existe la fórmula ni el molde para copiarlos. Por eso, ahora que José cierra este 30 de diciembre, vamos a extrañar saber que podíamos acudir a nuestra cita cualquier día en la Bajada de la Canaleja, 5. Pero también hay un punto de celebración en la despedida, y es que José se retira como hay que marcharse de un trabajo o de la vida: disfrutando con lo que hace hasta el final y manteniendo intacta su vocación cuando hay mucho que ofrecer todavía. Por eso es el mejor momento para decir adiós, cuando tiene el comodín de saber que se le va a echar de menos porque las cosas se han hecho bien hasta ese último día que se ve lejano y que tarde o temprano llega.
José, por estos años de buena compañía, “lo de siempre”, que es un gracias.
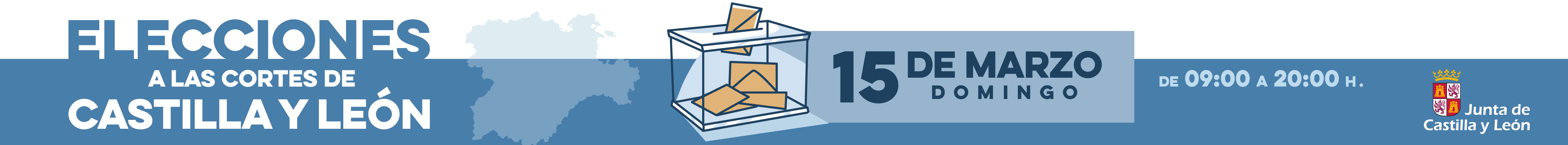






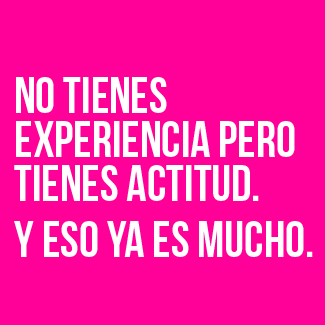




































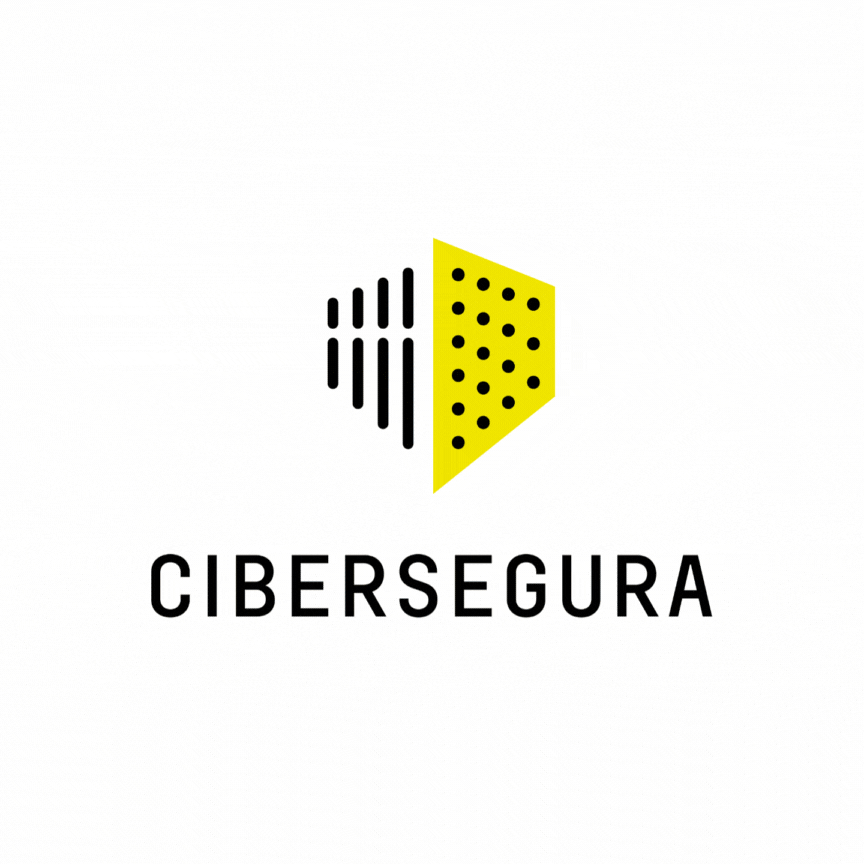



Últimos comentarios