El Gobierno se apresta a celebrar “los 50 años de libertad“, evento concebido para reforzar la imagen de la dictadura franquista como etapa negra en la historia de España. Y es verdad. Todos los testimonios que oirán sobre torturas, represión y chanchullos son esencialmente ciertos. Pero me temo que será una verdad parcial. Pocos cuentan que el franquismo fue una dictadura popular.
Yo era un niño antifranquista. Extremadamente politizado por razones familiares. Y cuando murió Franco me llevé una tremenda sorpresa. ¿De dónde salía todo ese tropel de gente que guardaba cola en las puertas del Gobierno Civil para firmar sus condolencias por la muerte de aquel ridículo dictador? ¿De dónde los que llenaban autocares, sufragados por ese ente cuasi místico -El Movimiento- para desfilar por el palacio de Oriente ante una momia en uniforme?… Sentí que tal vez ni a tanta gente le gustaba Paco Ibáñez ni mis padres y sus colegas no tenían tanta razón cuando sostenían que la gente estaba harta de Franco.
Sensación que quedó objetivada en 1977 cuando la UCD, aquel movimiento renovador pero de génesis franquista, ganó las elecciones. El 34% de los españoles votaron a un personaje criado en el núcleo del franquismo. Es verdad que Suárez era una cara nueva (y guapa, arrasó entre el electorado femenino), que supo integrar a cierto antifranquismo moderado y sustanciar el anhelo de una gran mayoría de avanzar hacia una democracia europea. Es verdad que tuvo la suerte de contar a su derecha con otro franquismo, el de Alianza Popular, hoy PP, también renovador pero menos, que, con todo, obtuvo un 8% de los sufragios de aquellas primeras elecciones libres. El franquismo involucionista de Blas Piñar consiguió un escarnecedor 0.37%, y menos aún los dos partidos falangistas. Pero si van sumando queda claro que el antifranquismo de las fuerzas progresistas quedó por debajo de la línea oficialista que impulsaba el régimen.
Moraleja. Una mayoría de Españoles quería cambios pero no se reconocía como antifranquista. ¿Por qué? Para mí esta pregunta es fundamental. Francisco Franco tal vez no fuera muy popular, pero tampoco resultaba impopular a muchos de sus sufridos vasallos.
La historia es multicausal. El franquismo se asienta en una opinión pública modelada por años de dictadura. Esto es innegable. El personal se nutría de boletines de radio, Nodos y telediarios que durante décadas y a golpe de censura articularon una imagen del Generalísimo como un eficiente patriota que “no tuvo otra” que poner coto a los desmanes de una República que fracasó y sumió al país en un baño de sangre. “Franco el pacificador”. Este era el relato oficial y muchísimos intelectuales abonaban tal mentira por activa o por pasiva. Por ejemplo Camilo José Cela, por citar uno que siempre se me viene a la cabeza, pero hay infinidad. Suárez supo aprovechar esa maquinaria mediática para visualizarse, junto con el franquista rey Juan Carlos, como “la gran esperanza de renovación”. Y les aseguró que a tal fin no se ahorraron minutos de TVE.
En aquella España estaban también las “víctimas de los rojos“. Que las hubo, circunstancia que se suele ignorar y que no fueron ni mucho menos “casos puntuales”, como parece empeñarse en sostener la historiografía postfranquista de izquierdas. Quizá no fueran tantos como los reprimidos por el franquismo totalitario (cosa que dudo) pero en aquella España se contaban por decenas de miles las viudas y huérfanos de los ejecutados por el bando republicano, y los más de ellos no pertenecían tanto a la burguesía como al bando clerical, “gente de misa”. Añadan a eso familiares de soldados muertos en el frente, ex-combatientes, bien presentes entonces en la sociedad… El resquemor a los rojos (diría que a determinados rojos) seguía bien presente.
Por supuesto hay que hablar de los aprovechados del sistema. Toda dictadura precisa colaboracionistas, que los había, y a miles. Desde grandes y pequeños capitalistas que chuleaban el franquismo, cargos intermedios, hasta personas realmente humildes que se sacaban unos duros como monitores deportivos de los niños de la OJE, o enseñando a bailar jotas a las chicas. Esto es así, aunque en 1975 digamos que el papel de Falange, como se vio en las elecciones, era ya residual.
Pero no podemos cerrar este capítulo sin hablar de cierto progreso en las condiciones de vida de la clase trabajadora española. Con el franquismo se consumó el paso de una España rural a una España urbana. Podrá discutirse hasta qué punto el régimen fue un acelerante o un retardante en ese proceso, pero lo cierto es que bajo la dictadura hubo una efectiva modernización del agro que tuvo un doble efecto. Por una parte tecnificó y rentabilizó cultivos y ganado. Y no debe olvidarse que hasta los años 60 España era un país donde lo agrario representaba hasta el 50%, sino del PIB, si al menos de la población. Por otra, generó un brutal efecto ola sobre las grandes ciudades. Los excedentes poblacionales del campo pasaron a la ciudad (y a la inmigración). Y no sé exactamente cómo pero este segmento poblacional desclasado y carne de izquierda, que sustituyó el arado por trabajar en las cadenas de las fábricas, el pico y la pala de la modernización urbana, limpiar casas de la clase media urbana y servir “cuba libres ” y croquetas a los turistas, no devino el lumpen proletariado detonante de las revoluciones que cabía prever. Más bien, y he aquí una gran paradoja, quedó integrado en el sistema, o cuando menos, neutralizado en su capacidad de cambio político.
Personalmente creo que los franquistas sabían entonces que la subsistencia del régimen pasaba por evitar -en lo posible- una depauperación de la clase trabajadora. Y que hasta cierto punto lo consiguieron metiendo mucho dinero público en la industrialización, la vivienda (cutre, imperfecta, lo que quieras, pero vivienda), y también en la universalización de servicios públicos como la educación, la sanidad gratuita o un muy incipiente sistema de pensionar la vejez.
Que me perdonen los historiadores porque soy consciente de que el debate es mucho más amplio. Que los avances no siempre cabe verlos como avances y que por supuesto abundaron momentos de sangre, sudor y lágrimas. Que la neutralización (más que neutralidad) política de la clase trabajadora a la que me refiero, no estuvo para nada exenta de una dura represión, como bien me consta por razones familiares. Y sí, mucho me temo que muchos lectores se quedarán con la copla de que, anda, este Besa se pone ahora a defender los logros del franquismo (lo que me repatea) y que no faltarán tampoco los que vean esta mención a la mejora de la clase trabajadora bajo el franquismo como un inoportuno blanqueamiento de la dictadura.
Pero es que uno ya padeció en su día las historias oficiales, las que legitiman el presente por el pasado con visiones sesgadas, interesadas e incompletas de los hechos. Y como ya lo padecí me resulta un deber moral que no se repita.
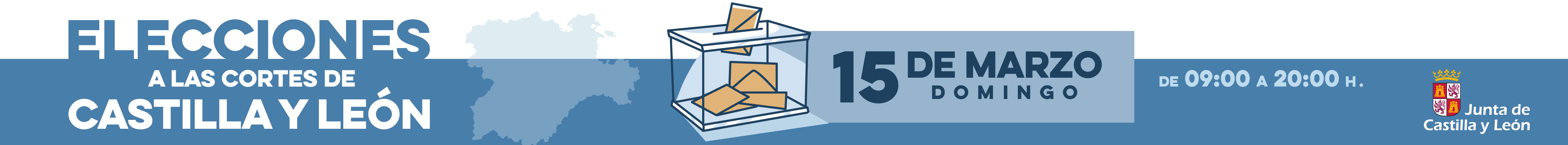


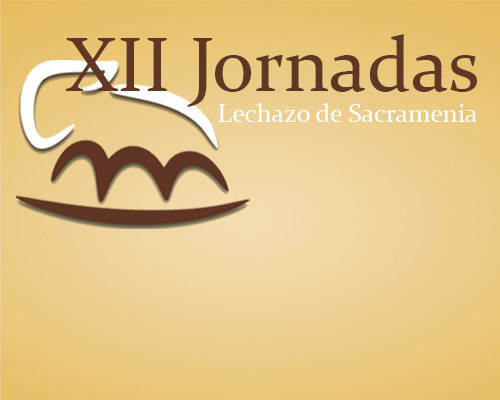
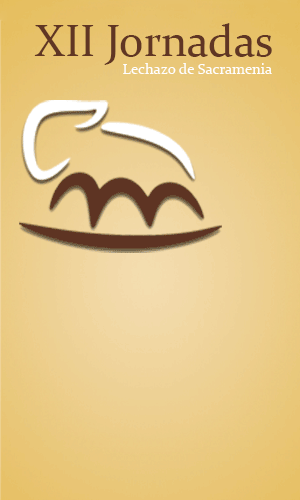
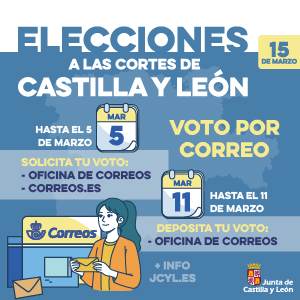

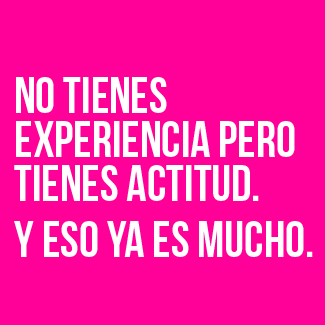





























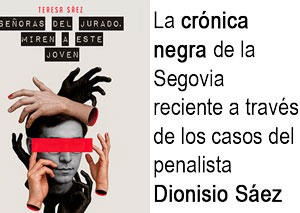
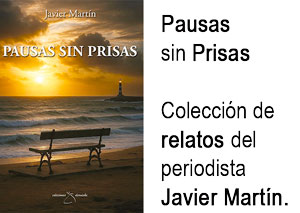
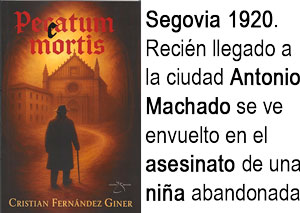
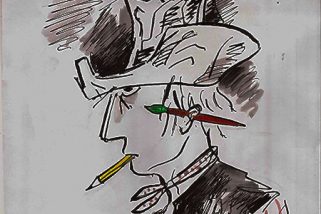



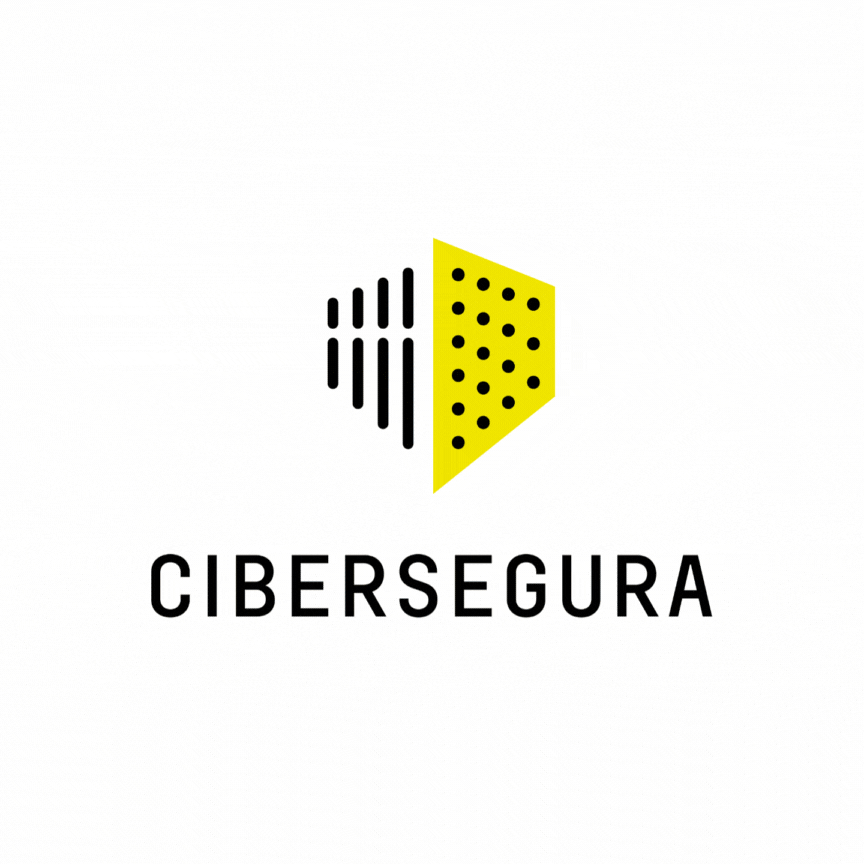

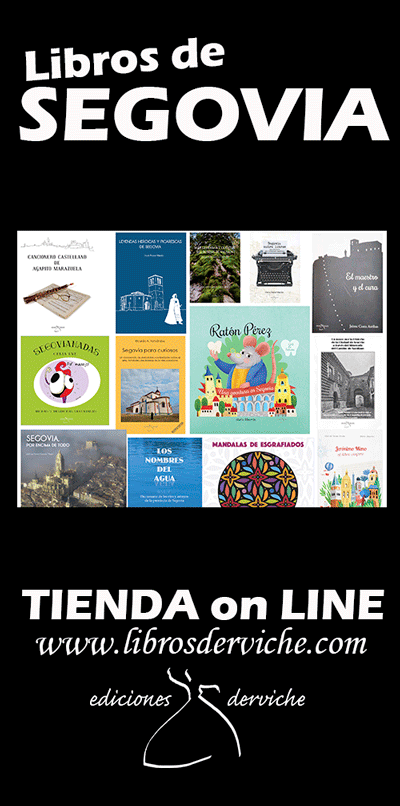

15 noviembre, 2025
La historia se debería escribir así: desde la honestidad y la objetividad y, añadiría, la distancia en el tiempo.
Todo tiene unas causas y unos efectos y la historia no es una sucesión de “buenos” y “malos” como la vida misma.
Me ha gustado su análisis, francamente.
15 noviembre, 2025
Pues las ciudadanas que que conocieron a franco no tenían derecho ni a opinar si no les daban permiso sus maridos
16 noviembre, 2025
Cada etapa de la historia, ha tenido sus leyes y costumbres.
No se puede juzgar con los criterios de hoy, los desmanes del pasado.
El problema es que los que generalmente adoptan posiciones maximalistas en defensa de una parte de la sociedad.
No les importa defender ideologías y/o religiones, donde al día de hoy SIGLO XXI. Los LGTBI+.. no solo no tienen ningún derecho, sino que pueden ser colgados de una grua por serlo. Y que decir de las mujeres 60 % de la sociedad y que en esos paises, tan defendidos por parte de nuestra sociedad. No es que no puedan abrir una cuenta corriente, es que no pueden existir. Tapadas absolutamente por una cárcel de tela. Se les niega la educación y la sanidad. Son tratadas peor que animales y no se escucha ni el mas mínimo comentario al respecto.
Que ocurre con los ciudadanos cristianos de Sudan, Yemen, etc, matanzas brutales de niños. GENOCIDIOS reales como los de la secta Uigur en China.
Solo interesa reventar nuestra civilización con una supuesta ayuda a Palestina.
Que ocurrió ayer en Bilbao. con la coartada de Palestina. Se queman contenedores, se ataca a las fuerzas de seguridad y se grita PUTA ESPAÑA y PUTA SELECCIÓN.
Nada es blanco o negro. Por desgracia TODO ES MUY GRIS
16 noviembre, 2025
Me has usurpado el nombre Ciudadana 2, pero estoy habitualmente bastante de acuerdo contigo. Sin embargo, pienso que si vencen “los malos” es porque much@s o callan, o los apoyan. El problema no es Abascal, si no quien le vota.
15 noviembre, 2025
Franco tuvo sus luces y sus sombras.
De las sombras ya se encarga el gobierno actual y sus medios informativos de recordárnoslas a diario.
De justicia es reconocer que también hizo cosas buenas para el país como las mencionadas por el articulista.
15 noviembre, 2025
Las sombras muy sombrías don Antonio.
Desde luego lo que parece (es una percepción muy personal) no ha hecho el señor Besa, aún estando en contacto con la Universidad, es acudir a interesantes ciclos sobre estos temas de compañeros historiadores, que no cuentan versiones o “historias oficiales”
Y, si se ha leído algo últimamente (cuando se empieza a estudiar, con la lejanía y fuera de partidismos, por profesionales historiadores estos años, todo sale a la luz con datos fidedignos y sin amaños).
Entonces se podrá y podemos hacer, sin que el Gobierno o los tiktok extremos nos cuenten sus milongas, mejor y caval idea de aquellos años.
Don Luis nos muestra su vivida España desde un punto de vista de articulista, como otros podemos ofrecer el nuestro bastante discorde, abundando en el fondo de eso ‘bueno’ que comenta usted.
El que quiere enterarse se entera, seguro.
En las aulas, por desgracia, dificilmente, pues el tema, aún hoy, aunque parezca mentira, no se toca ni de refilón.
Otros prefieren su, a veces, desentendimiento de lo que ocurrío bajo la fontanería del Estado desde 1939 hasta pasados unos cuantos años de 1975.
15 noviembre, 2025
Es lo que tiene la Historia y algunos se empeñan ahora en volver a otra Guerra Civil en España, como en 1936 para imponer sus ideas, tanto de Izquierdas, como de Derechas. No al horror.
16 noviembre, 2025
Maravillosa la cancion de Paco Ibañez y su comentario inicial.
Para los que estamos en los 60 y tantossss.
Que estudiamos en Madrid, aun con Franco vivo, que vivimos las cargas de los grises, las lecheras, los botijos y las pichas de toro que llevaban los negros a caballo.
Para los de mi generacion, que vimos como, todos eramos amigos. Nuestros padres tambien. Franco habia muerto. Adolfo Suarez gobernaba. La religion cada vez tenia menos importancia. Cada dia viviamos mejor y solo discutiamos por el futbol o jugando al mus.
Como hemos llegado de nuevo a esta situacion de odio al contrario. Que hace pocos dias, era nuestro amigo. Que ha pasado?.
Por supuesto que hubo una dictadura y por supuesto que la republica, para nada era un ejemplo de democracia. En una democracia, la guardia de asalto, no asesina al lider de la oposicion.
Que ha pasado. Gracias ZP, que lo iniciaste todo. Gracias Sanchez que lo estas continuando con la política de muros y pactos contranatura, por seguir en el poder.
Recomiendo la lectura de dos libros de Jesus Torbado: En el dia de ayer… y Los Topos.
16 noviembre, 2025
Y a Abascal no le das las gracias. Curioso que no digas nada de un partido que lleva como siglas la violencia, el odio y la xenofobia
16 noviembre, 2025
A quien seas.
Hablo de lo que paso en España y no debe volver a ocurrir
Sabes de sobra que soy del PP y ni he votado ni votare nunca a VOX
No comparto con ellos casi nada y creo haberlo demostrado ampliamente en todas las opiniones vertidas en este medio.
17 noviembre, 2025
Aunque seas del PP pactas con el que ya es bastante, los del PSOE tampoco compartimos nada con Junta y nos lo recordáis a cada instante, aunque deduzco que para la próxima legislatura esa estrategia no servirá
16 noviembre, 2025
Buena reflexión, señor Besa, no es fácil distanciarse de los lugares comunes y, como en todo, hay muchos grises, algo que la izquierda guerracivilista niega. Una de las claves está en el inicio de todo, que viene de la República y que culmina en la guerra: ¿quién se cree que fueron los “delirios” de una persona los que arrastraron a media sociedad? Tras el periodo de represión fueron una serie de tecnócratas los que se encargaron del desarrollo del país a todos los niveles, con numerosa obra pública, con industrialización y todo lo que cuenta, aparte de la cultura del mérito y del esfuerzo, con la que se conseguía prosperar. La creación de esa gran clase media que tenía uno o varios trabajos, conseguía casa, coche, vacaciones, todo en un lugar seguro, propició que mucha gente viviera ajena a la política y que no demandara ni revoluciones ni cambios a su estatus. El cambio llegó por agotamiento, porque ya había cierta apertura, desde el régimen, no por la “lucha” de la gente (sobre todo de algunos antifranquistas de salón o retrospectivos). Sin obviar la represión y el dolor de la gente (de unos y de otros), se llegó a un consenso para mirar hacia adelante. Y esa es la clave, esa clase media y popular que fue a esas colas a reconocer, en una persona, que habían tenido estabilidad y prosperidad en su vida. Y eso no es blanquear, es contar lo que ocurrió.
16 noviembre, 2025
En cierta ocasión, un amigo muy de izquierdas, a su regreso de un viaje por Asia hablaba de la tranquilidad que se vivía en determinados países que todavía tenían una dictadura. Y me decía que, hasta cierto punto, no le parecía mal, ya que el Estado te lo daba todo, había tranquilidad y no había tensión.
Lo primero que pensé es que te va muy bien si eres de su ideología; y muy mal si eres de la contraria. Y lo segundo fue lo peligrosas que son las dictaduras disfrazadas de democracias.
Sólo hay que pensar un poco en países con elecciones libres en las que el partido gobernante hace y deshace a su antojo y mucho cuidado si te desvías de la línea oficial.
17 noviembre, 2025
Siempre hay gente que practica el odio y la envidia, pero aún no se han dado cuenta qué, gracias a ellos, terminarán todos los españoles recordando con fascinación, gratitud, afecto devoción y cariño al Generalisimo Francisco Franco, solo por compararlo con la hez estulta y borreguil de saqueadores y traidores a la Unidad, que nos dirigen en la actualidad.
17 noviembre, 2025
El actual clima de enfrentamiento social es la consecuencia de un proceso trazado por la progresia e iniciado con el “ínclito ZP”.
Cuando casi todo estaba archivado y olvidado ,se han encargado de agitar los espantajos del pasado y de vender una versión interesada y partidista de lo ocurrido.
17 noviembre, 2025
Pues tal vez la actualidad política no sea la que nadie desde sea del partido que sea, pero desde luego doy más gracias por no haber tenido la suerte de vivir la dictadura de Franco
17 noviembre, 2025
Medio siglo lleva muerto Franco. Y algunos se empeñan en resucitarlo y reabrir viejas heridas para beneficio electoral propio dividiendo y enfrentando de nuevo a la ciudadanía.
Vergüenza debiera dar a la izquierda que está haciendo.
20 noviembre, 2025
Contestó con conocimiento de causa a “Derechos Humanos”:
Viví en primera persona la época a que se refiere y abrí mi primera cuenta corriente sin necesitar de la autorización de nadie, circunstancia que cambió al contraer matrimonio poco tiempo después. Previamente ya había vivido la discriminación de ser mujer en ámbito familiar al privárseme de acceder a la Universidad en beneficio de mis hermanos varones, con peor expediente académico.
Accedí al mundo laboral tras ganar una oposición en un sector en el que era la única mujer, y nuevamente me sentí infravalorada.
En aquel momento, efectivamente, las mujeres no podíamos tampoco viajar, ni sacar el carnet de conducir, ni obtener créditos, ni prendar bienes privativos aun teniendo solvencia económica propia sin autorización marital y carecíamos de capacidad jurídica plena para otros diversos asuntos.
En su momento lógicamente fui muy combativa al respecto y valoro mucho los logros de que han disfrutado mis hijos, pero, insisto, pese a mí experiencia personal me parece ecuánime el artículo que nos ocupa.
23 noviembre, 2025
Cientos de miles de muertos y medio siglo de torturas y hambre (200.000 muertos solo por hambruna) para que ahora llegue un ilustrado a decirnos que franco tenia cosas buenas.
Que asco