Durante mi etapa universitaria, acudir a las salas de estudio en época de exámenes era un acontecimiento que provocaba un hecho insólito: colas para entrar en bibliotecas y centros culturales habilitados para que los jóvenes tuviéramos un espacio de concentración. Aquellos lugares lo cohabitaban dos especies con dificultad para convivir: los que iban a estudiar y requerían silencio y quietud, y los que lo hacían para pasar la mañana, la tarde o las dos. Yo era de los segundos; cuando quería estudiar de verdad me quedaba en casa.
Llegábamos antes de la apertura porque había más demanda que oferta y la selección natural era pura injusticia: por cada caradura que entraba se quedaba fuera un buen estudiante. En la cola se producían los primeros saludos y los «nos vemos luego» como si tuviéramos negocios turbios que cerrar en la parte de atrás. Ya dentro, después de ver al bedel anunciando a los de afuera que las mesas estaban ocupadas y que se fueran con sus libros a otra parte, había una suerte de toma de contacto, un pulular por las mesas ofreciendo apoyo en caso de necesitar un descanso.
A lo máximo que podíamos aspirar los de mi especie entre pausa y pausa, o entre desayuno y desayuno bis, era a ponernos música en el discman, pasar apuntes a limpio y esperar que en ese proceso algo de lo que cayera en el examen nos fuera sonando. Cada vez que a lo lejos se abría la puerta principal levantaba la cabeza esperando que algo rompiera el silencio. Miraba el reloj y los minutos caminaban hacia atrás, jugaban conmigo. Rompía un trozo de folio y mandaba a mi amigo de enfrente un mensaje escrito como un náufrago suplicando socorro: «¿salimos un rato afuera?» El segundo que tardaba en leerlo se me hacía eterno y yo imaginaba cosas terribles como que dijera que me esperara una hora, que quería acabar de aprenderse un tema. Cuando al final alguno se decidía a salir, esos mismos minutos traicioneros ahora corrían como si estuvieran jugándose la copa del mundo en el hipódromo de la Zarzuela. Yo alargaba las conversaciones cuando veía que algún aguafiestas con sed de aprendizaje ojeaba el reloj esperando un silencio envenenado para ordenar que volviéramos adentro. En las escaleras de la entrada había gente sociabilizando, como si fuera la salida de una discoteca, pero con luz y café en vena en vez de alcohol, y ellos querían encerrarse en una jaula de apuntes y preguntas de examen.
Volvíamos adentro y los comentarios que hacíamos al de al lado en forma de susurro los cortaba uno de los estudiosos mandando callar o con una mirada asesina que nos devolvía de nuevo a los apuntes hasta la hora de comer, momento en el que me tocaba decidir si repetir el proceso por la tarde o tomarme la vida en serio.
Pero esa misma vida nos manda señales advirtiéndonos de que hay rutinas que uno debe ir abandonado, que ha llegado al momento y estirarlas más romperá la magia que esconde lo cotidiano. Lo bueno de las últimas veces es que van llegando sin que nos demos cuenta, y con el paso de los años somos incapaces de saber con certeza cuándo fue la última de muchas, cuándo una costumbre divertida se convirtió en un recuerdo.
Aquella mañana de junio, de camino a la biblioteca, íbamos hablando de algún programa visto la noche anterior, o de la siguiente chica que probablemente nos diría que no. Yo notaba algo raro en el ambiente, pero por más que miraba el entorno no identificaba la razón y mi sexto sentido no ayudaba porque vivía en un atrofiamiento perpetuo. Tras salvar la criba de la cola en la entrada y nuevamente quitarle el sitio a un futuro ingeniero, médico o arquitecto, uno de mis amigos me miró de arriba abajo sorprendido, como si me hubiera presentado en una recepción en el Palacio Real en babuchas, y empezó a reírse.
—Tronco, ¿dónde están tus apuntes? Vienes sólo con el periódico.
Convencido a base de tanto entrenar de que la sala de estudio era un lugar de ocio al nivel de Láser 3, Sabbat o hasta del Baby Pilarín si hacía falta retroceder dos décadas, se me habían olvidado en casa los apuntes del siguiente examen y a cambio llevaba bajo el brazo el diario Marca comprado en el quiosco. El comodín de haber dormido poco ni me molesté en usarlo, mis antecedentes me precedían, así que una vez que terminaron las risas por mi despiste había decisiones vitales que tomar: volver a casa y estudiar allí o tirar para adelante y morir con las botas puestas. Me senté en mi sitio, hinqué los codos esperando que el atrezzo no desentonara demasiado, y me concentré en leer del periódico hasta la sección de waterpolo. Parecí un chico aplicado, cualquier que me hubiera visto a lo lejos habría pensado que estaba sumergido en los detalles de la Teoría de la Agenda Setting o de la Espiral del Silencio, cuando lo mismo estaba leyendo las alineaciones del Albacete-Valladolid o a Valdano afirmar que en el fútbol juegan once contra once y que no hay nada escrito.
Tras aquel día tuve la sensación de que no me quedaba mucho más por hacer en la sala de estudios; si me había empollado el Marca mientras el resto se jugaba a vida o muerte no suspender en la carrera, quizás era el momento de dejar mi sitio a otro que lo aprovechara más. Tal vez los cambios tienen que llegar siempre así, sin pensarlo mucho, sin ser conscientes de que se acerca el final de algo hasta que ya se le haya dicho adiós.
Feliz día, queridos lectores.
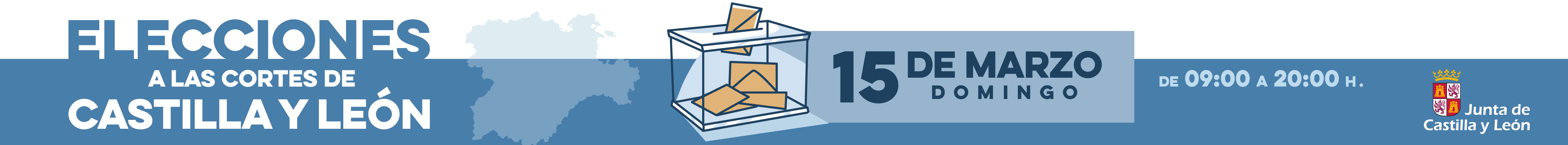






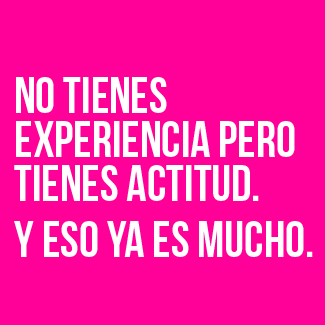




































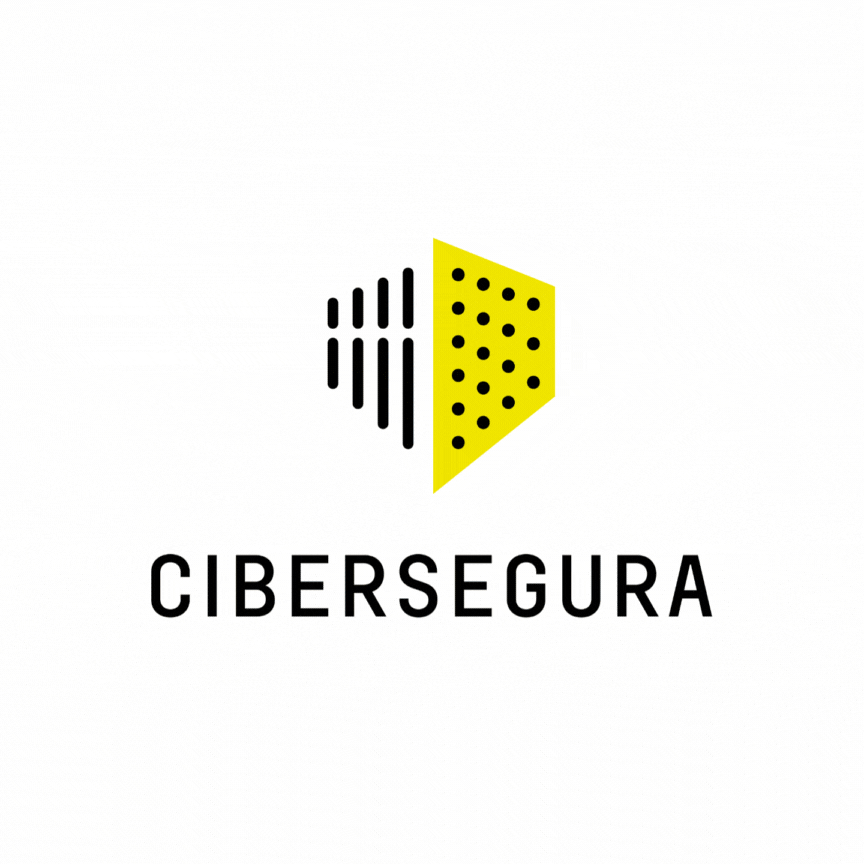



26 noviembre, 2023
Me ha encantado tu artículo.
26 noviembre, 2023
Muchas gracias por pasarte por aquí y leer el artículo, Tal cual. Muy amable.
Saludos.