No se me da bien hacer elogios de las personas que mueren. Ni quiero hacerlo. Prefiero contarle los flashes que me bombardean la cabeza desde la medianoche. Cuando entré en la redacción de El Adelantado aquella tarde de verano de los primeros 90 ya sabía quien era Aurelio Martín. Todo el mundo en Segovia conocía a Aurelio Martín. Llevaba en el periódico “desde siempre”. Aunque en esa ocasión yo iba con ese hormigueo del que entra a hacer un examen con las preguntas dictadas directamente por el catedrático. Terminaba mis estudios y venía de trabajar en radio, pero eso de escribir en “el periódico” era toda una novedad.
 El redactor jefe —eso era entonces el señor aquel de la barba que había apostado por mi entrada en aquella plantilla— no pareció dar demasiada importancia a mi llegada, que andaba liado haciendo borrajeas en las maquetas. Me dijo donde estaba el ordenador y me mandó al polígono de Hontoria a conocer los problemas de los empresarios afincados allí. A la vuelta del trabajo de campo me esperaba ¡una página entera! Todo un mundo en el que eché mucho más tiempo del necesario mientras Aurelio pasaba de vez en cuando por allí, distraído, preguntando cómo iba la cosa. No debí hacerlo muy bien, que los empresarios de Hontoria siguen teniendo problemas parecidos a los que escribí esa tarde de hace más de tres décadas, pero el caso es que me dio de paso la página. Terminado el verano, su apoyo fue definitivo para mi contratación en el periódico en el que pasé una década y donde fue el primero en desearme parabienes cuando decidí iniciar otra aventura profesional.
El redactor jefe —eso era entonces el señor aquel de la barba que había apostado por mi entrada en aquella plantilla— no pareció dar demasiada importancia a mi llegada, que andaba liado haciendo borrajeas en las maquetas. Me dijo donde estaba el ordenador y me mandó al polígono de Hontoria a conocer los problemas de los empresarios afincados allí. A la vuelta del trabajo de campo me esperaba ¡una página entera! Todo un mundo en el que eché mucho más tiempo del necesario mientras Aurelio pasaba de vez en cuando por allí, distraído, preguntando cómo iba la cosa. No debí hacerlo muy bien, que los empresarios de Hontoria siguen teniendo problemas parecidos a los que escribí esa tarde de hace más de tres décadas, pero el caso es que me dio de paso la página. Terminado el verano, su apoyo fue definitivo para mi contratación en el periódico en el que pasé una década y donde fue el primero en desearme parabienes cuando decidí iniciar otra aventura profesional.
Así comencé a trabajar junto a Aurelio Martín del que absorbí conceptos, me permitió robarle fuentes (luego pasamos al intercambio) y disfruté de lecciones magistrales impartidas con la normalidad de la rutina diaria. A lo largo de los años y hasta el otro día discutimos un millón de veces, claro, porque no siempre veíamos las cosas con el mismo prisma, aunque mire, uno sólo prolonga los debates cuando su interlocutor tiene algo interesante que decir.
Por cierto, inventamos conceptos como “una peich”, que era cuando te caía una página sin un solo módulo de publicidad o “una col”, referido a una columna, nombre que luego adoptó para titular sus propios espacios de opinión. Bobadas que nos hacían reír.
Porque lo que recuerdo de aquel tiempo es que, además de trabajar, reímos, cantamos —por ejemplo, era la voz grave y solista de un famoso villancico perpetrado una y mil navidades en aquella redacción— y compartimos cosas. Muchas cosas. Sin ir más lejos, la inquietud por el entonces incipiente mundo de las televisiones locales y su regulación, donde también fue punta de lanza presidiendo la primera asociación del medio, o su empeño de que los periodistas encontráramos un refugio en el asociacionismo profesional a través de la APS y su relación con la Federación nacional, Fape, de la que luego fue vicepresidente. Aurelio, sobre todo, amaba su trabajo y este enrevesado mundillo. Hasta en su última despedida pública clamó por el buen periodismo, la independencia del informador y por la dignificación de nuestro trabajo.
Por las partes que me tocan, la profesional y la familiar, sus esfuerzos, junto a Alfredo Matesanz y otros, por hacer del Premio Cirilo Rodríguez un referente nacional para el gremio merecen, hace ya mucho, mi admiración por lo conseguido.
Agotada aquella magia de fin de siglo y ya andando por caminos separados, si eso es posible en Segovia, siempre ha habido tiempo para llamarnos o pararnos en mitad de la calle, o en no sé qué acto en el que coincidiéramos, y “hacer algunos trajes” en un repaso rápido de la actualidad segoviana y los personajes que la pueblan.
También estuve en alguna fiesta de esas netamente periodísticas en su casa de Basardilla donde se daban cita enormes nombres del periodismo patrio, pero la memoria tira de mi otra vez para atrás y me vienen a la cabeza aquellas veces en las que me invitaba a su casa de la plaza de la Rubia, con Cheli y su genial forma de ser y con cuidado para no despertar con las carcajadas a los niños, Clara y Pablo, que dormían en la habitación de al lado… ¡Caramba! Querría abrazarles a los tres.
Cuando le vi la última vez, el otro día, en “los Cirilos”, después de recibir el premio de Honor en un homenaje de y con los suyos, supe que iba a ser la última vez. Pero ¿sabe? lo último que recuerdo es a un hombre que me sonreía —Aurelio tenía una forma muy característica de reírse— y expresaba esa especie de pasividad atenta con las que observaba las cosas sin querer intervenir en ellas, pero dando vueltas a cómo contarlas en veinte líneas. Usted que le conoció seguro que sabe a qué cara me refiero.
Por mucho que la asquerosa muerte se empeñe, uno no puede despedirse sin más de lo que forma parte de su vida para siempre así que creo que lo oportuno es decir un simple “Hasta luego, Aurelio” y confiar en que nos volvamos a encontrar, que tenemos que hablar de muchas cosas.
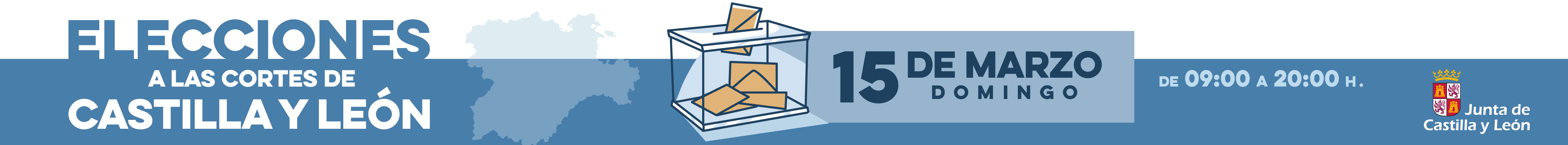






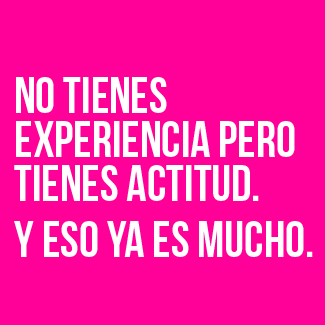



































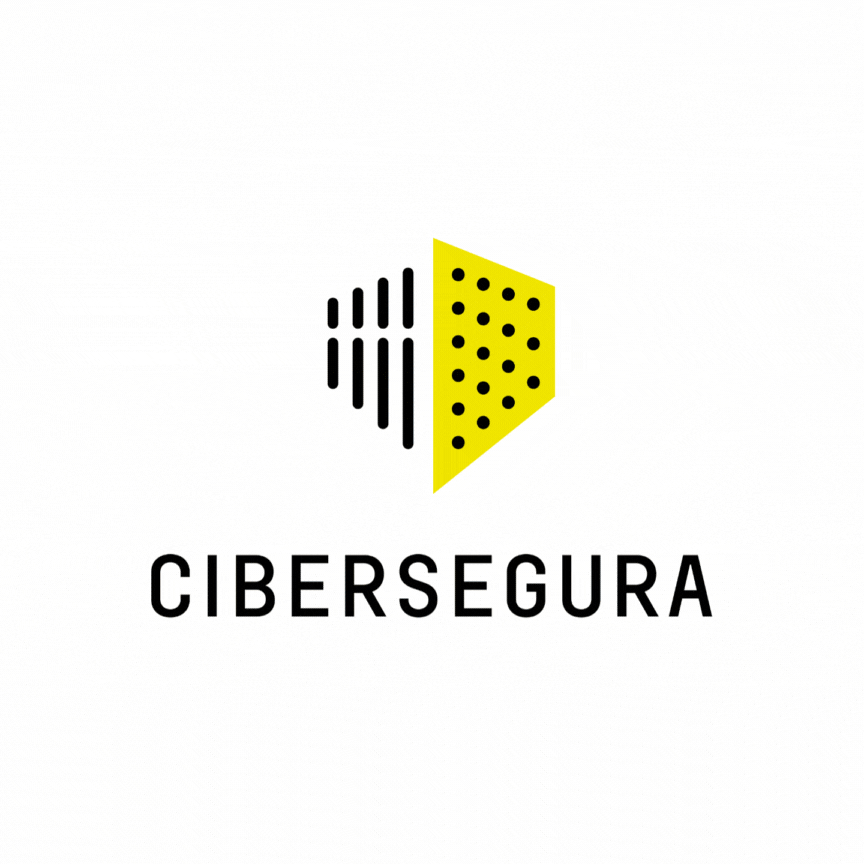



Últimos comentarios