En las películas antiguas, donde los hombres y las mujeres hablaban de manera civilizada, para que anocheciese no era necesaria la certidumbre de la noche. Un filtro en la cámara y el aprovechamiento de la luz tornadiza del atardecer bastaban para que pareciese de noche lo que aún era de día. Llamaron “noche americana” a ese truco de rodaje, un sencillo efecto óptico.
Ocurre con el Imperio de nuestro tiempo. Se nos antoja oscurecido, al borde del precipicio, como lo estuvo Roma ya apagado su esplendor, bajo la tutela dislocada del jovencísimo emperador Heliogábalo. De él nos dice Gibbon que “trastornar climas y estaciones, burlarse de las propensiones generales, y dar al través de toda ley natural y decorosa, eran sus más halagüeños pasatiempos”. Menoscabó torpemente a los dioses inmortales y quiso sustituirlos por una nueva deidad, una piedra negra que paseó por Roma entronizada en una carroza tirada por seis caballos lujosamente enjaezados, bajo una lluvia de polvo dorado. Es claro que Joe Biden y Donald Trump dejaron muy atrás sus años mozos, no es menos cierto que comparten una mentalidad pueril. La reputación de Biden está dañada por las tropelías de su hijo, también porque el hombre ya no sabe ni lo que dice y en su entorno nadie es capaz de disimular un deterioro galopante. Y qué decir de Trump, salvo que semeja bien dispuesto a incorporar casi todas las imputaciones que aún no gravan su carrera.
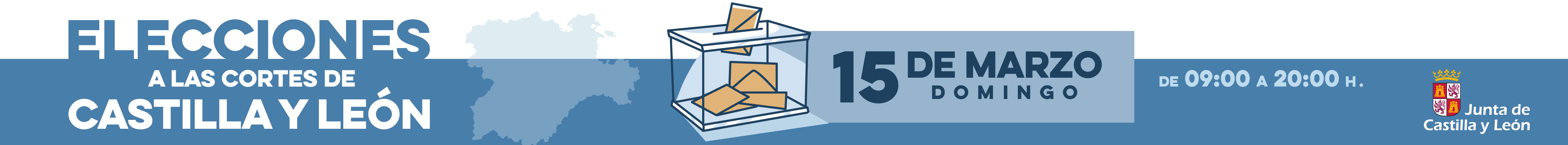





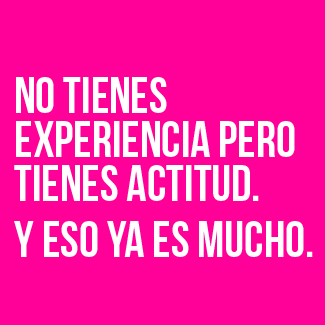




































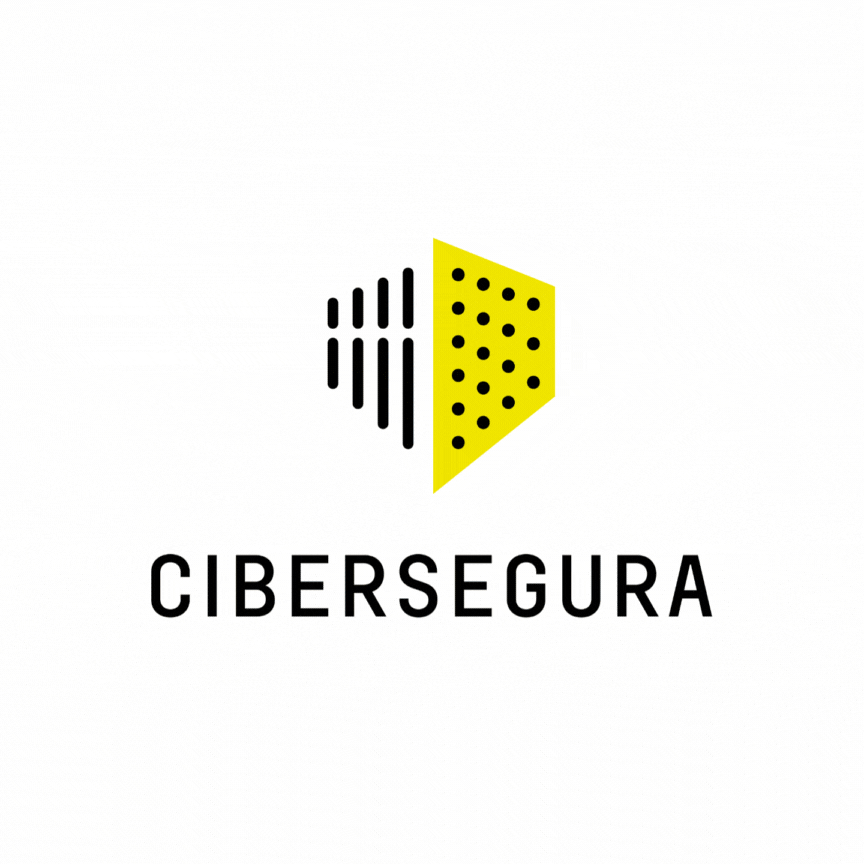



Últimos comentarios