Hay situaciones para las que no nos preparan en el colegio ni en la universidad; sólo nos queda solventarlas improvisando. Algunas de ellas, queridos lectores/as, las habrán vivido igual que yo: no saber qué cara poner a alguien que en una celebración canta con toda su ilusión y te mira directamente; quedarte sin recursos verbales cuando tras una breve conversación te despides de un conocido y los dos seguís caminando en la misma dirección; o no poder explicar por qué te saltaste el capítulo clave de introducción al mundo adulto que te exigía —so pena de escarnio público— abandonar de por vida el Cola Cao, no mirar más atrás y pasar al café en el desayuno creyendo que no podrías empezar el día sin él.
Una vez llamaron a mi casa para decirme que debía 12.000 euros. Lo primero que pensé cuando la amable señorita, representante de la empresa de cobro de deudas, verbalizó la cantidad, fue que no era para tanto. ¿A quién no se le ha ido la mano alguna vez y se ha pasado de presupuesto por “dos millones de las antiguas pesetas” cuando ha salido de cena y copas? Me imaginaba en la discoteca invitando sin parar y gritándole al camarero «apúntamelo, Jaime» como en las películas. Ya de vuelta a la realidad, me confirmaron que era yo: «si usted es Alberto Martín nos debe 12.000 euros». ¿Sólo son 12.000?, respondí. No había otra posibilidad: yo era Alberto, mi apellido no es nada corriente por lo que el resto de la frase debía ser verdad también.
A punto de pedirle a la señorita el número de cuenta e ingresarle de inmediato la pasta rogándole que no se la gastara con tanta facilidad, me dio por certificar de nuevo el acuerdo al que estábamos a punto de llegar. «¿Pero está usted segura de que soy yo el que se los debe?» pregunté en el tiempo de descuento ya con el cheque casi firmado. «Sí, segura, usted es Alberto Martín y junto con su hermano nos adeuda dicha cantidad». Vaya, pobre, mi hermano también, pero al menos tocamos a 6.000 cada uno. No fue una información baladí la que me dio. Él estaba en casa, lo llamé y con cierto alivio por saber que compartíamos gastos le solté —tapando con la mano el auricular— un «oye, tú, dice esta buena señora que debemos 6.000 pavos cada uno», a lo que contestó con un «¿sólo?» que a su vez certificaba que teníamos el mismo ADN de graciosetes de medio pelo.
La cobradora, con voz angelical, nos explicó, como ya debíamos saber, que nuestra empresa de carpintería había contraído antes de su cierre definitivo la citada deuda. «Vaya, ¿entonces no me lo he gastado en juergas nocturnas?» protesté desolado. No, en una vida pasada que no recordábamos, mi hermano y yo nos habíamos convertido en empresarios de la madera y por inútiles nos la habían chapado. Extrañado, le pregunté a la mujer, «oiga, si yo no sé ni poner un clavo sin derribar media pared, ¿es posible que haya tenido de verdad esa empresa y no lo sepa?», pero ella, deseosa de tener el dinero en su poder, y ya empezando a perder la paciencia, siguió en sus trece.
«Hacemos una cosa, señora, vamos a ver con calma quién de los dos es de verdad carpintero, echamos cuentas y ahora volvemos a llamarla» le prometí. Colgué y mi hermano me juró que él no era carpintero y yo, tras mucho pensarlo, estaba casi seguro que tampoco, así que no devolvimos la llamada y durante los siguientes meses, ya sin la voz angelical, la mujer nos amenazó con llevarnos a juicio, tiempo en el que mi hermano y yo nos vigilamos mutuamente, cargados de desconfianza, a ver si alguno cogía a escondidas un serrucho y se ponía a trabajar la madera.
La empresa en cuestión nos dejó de molestar cuando la amenazamos con denunciarla y pedir diez veces más de la cantidad que nos demandaba por aquella confusión, dinero que no me cabe duda que hubiéramos aprovechado para abrir nuestra propia empresa de carpintería.
Con o sin nieve, sean felices este domingo y no se metan nunca en negocios que luego no recuerden tener, queridos lectores.
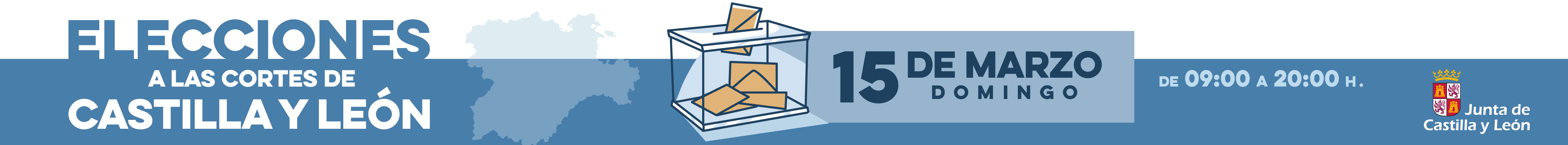





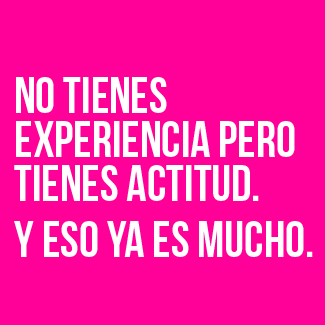




































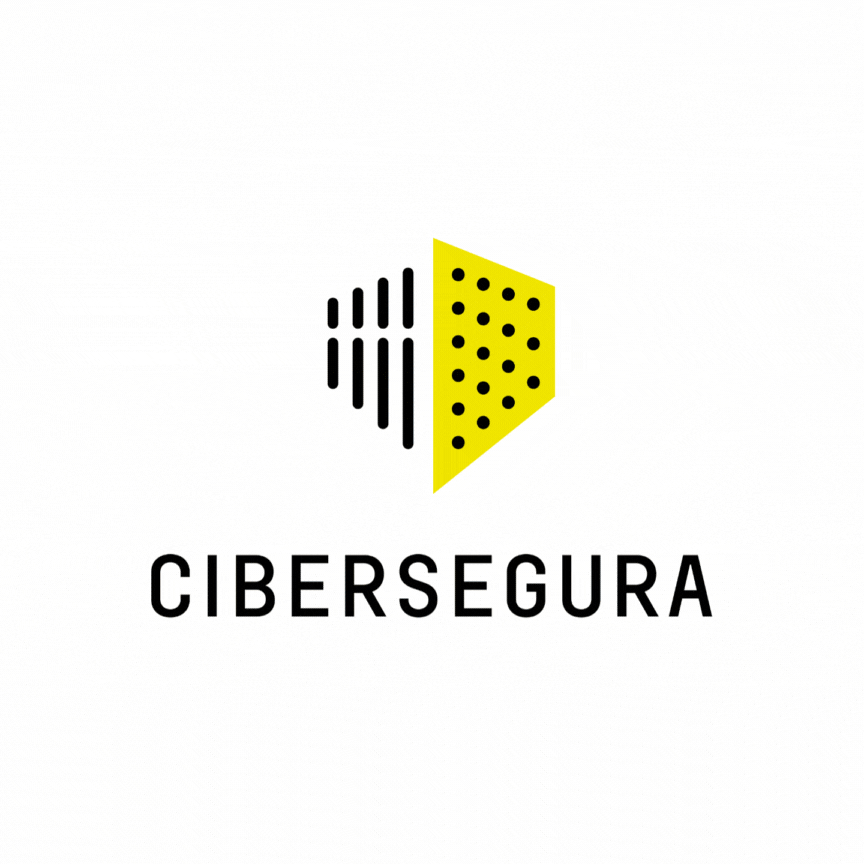



3 marzo, 2024
Me consuela saber que no soy la única a quien le pasan estas cosas en Segovia.
Con tan sólo con mi nombre y apellido (también raro, Pérez), y tras las llamadas de voz angelical e infernal, me citó el Juzgado de Paz de Palazuelos, hace ya unos cuantos años, por la deuda de una empresa que yo tampoco recordaba haber administrado. Lamentablemente como las citaciones no requerían dni (no sé si ahora sí), tampoco fue el mio prueba suficiente para demostrar el error de identificación. Así que me toco contratar un abogado para evitar lo que se me venía encima. Y digo yo: tú no puedes tratar con la administración sin llevar tu número dni tatuado en la frente, lo que entiendo perfectamente, pero ellos sí podían (o pueden) congelar tus cuentas sin él. Bueno, ya nos contarás Alberto si hay epílogo de tu historia!
3 marzo, 2024
Muchas gracias por tu respuesta, Gloria.
Más allá de que lo cuente en tono de broma, es verdad que estamos atados de pies y manos, y lo que para nosotros es un lío burocrático para otros por lo visto es muy fácil tener tus datos y hacer lo que quieran con ellos. Encima se permiten el lujo de amenazar con inclusión en listas de morosos y demás.
Epílogo no hay, por suerte, no sea que me toque pagarlo también. 😉
Lo dicho, gracias por pasarte por aquí. Un abrazo.
3 marzo, 2024
Muy buenas .
Una vez leído esta entrañable- curiosa historia, he llegado a la conclusión de que todo en la vida está relacionado, que no pasan las cosas porque sí.
Pienso que esta señorita que te trataba de sacar la pasta, tal vez, habría llegado hasta sus oídos que
hay alguien en Segovia que mueve bien el lapicero(similitud uno), y que tiene madera (similitud dos) de buen escritor.
De ahí ,por la confusión, ese contacto que se produjo sin mala intención.
Saludos,carpintero.